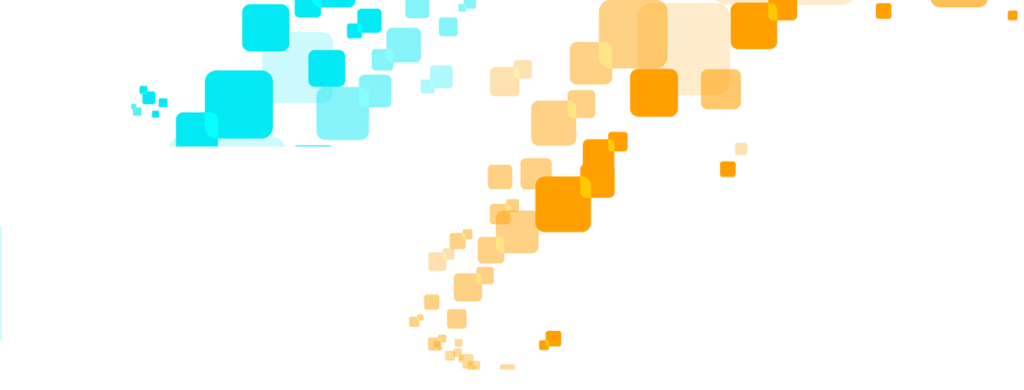Dios dijo: “Hay que compartir:
los ricos tendrán la comida,
los pobres el apetito.”
Coluche (1980)
Por Luis Casado
Laboriosidad, así llamaban en el siglo XVII lo que hoy conocemos como productividad, esa terrible inquietud que corroe a los empresarios y los economistas que ofician de bufones de su corte.
Como es sabido, se trata de la intensidad, la aplicación y el entusiasmo con el que un asalariado cualquiera se empeña en trabajar para generar el máximo de riqueza durante las horas que su empleador lo tiene a su disposición a cambio de un salario.

El humor negro pretende que los salarios aumentan en proporción directa, no a la productividad sino “al incremento de productividad” que logra alcanzar la mano de obra. De ahí que el milimétrico estudio de las variaciones de productividad ocupe buena parte del tiempo de quienes practican la econometría con una dedicación que hace sospechar que, como todo evangelista de buena madera, predican con el ejemplo.
Dejaremos de lado en esta ocasión la muy moderna costumbre que consiste en utilizar las horas de un trabajador, no a cambio de un salario sino de la posibilidad eventual de un salario, así como el hábito aún más innovador que lleva al empresario a exigirle al trabajador que pague por trabajar.
En Chile, el comercio detallista que opera bajo las enseñas Jumbo, Líder, Easy y aún otras, practica este método con entusiasmo: para permitirle -sin contrato alguno- a jóvenes trabajadores, en realidad niños, embalar y poner las compras de los clientes en bolsas y transportar la carga hasta sus respectivos automóviles a cambio de una propina; les cobran parte de la propina, y les venden, muy cara, la pechera que enarbola orgullosamente su logo. No hay lucro pequeño.
Abordaremos pues el caso general del trabajador asalariado, sin ocuparnos de la naturaleza del contrato -si es que existe- que lo liga directamente o indirectamente a su empleador.
Como queda dicho, la cuestión de la laboriosidad de esos trabajadores inquieta a las almas sensibles desde tiempos inmemoriales. Baste con decir que, en el desorden de descabelladas teorías elaboradas por los economistas para explicar el nivel de salarios y el desempleo -teorías en las cuales el ser humano no tiene otro horizonte, ni otra dimensión, ni otras relaciones que las estrictamente ligadas a la producción y al comercio de lo producido-, los trabajadores son descritos como seres cuya principal motivación es el ocio.
Ese curioso tropismo, el ocio, es designado en la jerga de los expertos como utilidad. El trabajador, que en este caso sería más oportuno designar bajo la denominación de ocioso, busca maximizar su utilidad, o sea reposarse la mayor parte posible del día.
Trabajar pues, es des-útil, a menos que intervenga alguna razón, una motivación, una coacción, una coerción o una obligación de abandonar su ocupación preferida que es el ocio.
La cuestión esencial de cara a la mano de obra reside pues, primeramente, en cómo hacerles trabajar, y luego en cómo sacar de ellos el máximo provecho aumentando hasta dónde sea posible su laboriosidad.
Al respecto, muy desafortunadamente, la historia de Chile ha olvidado algunos meritorios episodios que ejercieron una influencia notable en el pensamiento y en la práctica política y social de los países del llamado primer mundo, y por vía de consecuencia en el nuestro.
Uno de ellos, que parece haber tenido una influencia decisiva en la reflexión de los expertos que me propongo citar en estas líneas, tuvo lugar en el archipiélago de Juan Fernández, más precisamente en la isla de Más a Tierra, rebautizada en el año 1966 como isla de Robinson Crusoe por el presidente Eduardo Frei Montalva en tributo al personaje de la novela de Daniel Defoe, escritor inglés que vivió entre los siglos XVII y XVIII.
Chile, país que le regatea homenajes a sus hijos más ilustres -del Rucio, dirigente sindical de los obreros masacrados en la Escuela Santa María de Iquique (1907), a Gabriela Mistral; de Luis Emilio Recabarren a Violeta Parra, de Clotario Blest a Pablo Neruda- fue generoso con Daniel Defoe, un tipo que escribió una obra titulada “Dar Limosna no es Caridad, y Emplear a los Pobres es hacerle Daño a la Nación” (Daniel Defoe. “Giving Alms No Charity, and Employing the Poor a Grievance to the Nation”. 1704).
Iniciando -seguramente sin prever las consecuencias- una bio-invasión que ha terminado por destruir el ecosistema de la isla, Juan Fernández desembarcó ganado caprino en Más a Tierra, ganado que se reprodujo a tal punto que constituyó una fuente de alimento para los corsarios ingleses que dañaban el tráfico español.
Ya en aquella época el “dulce comercio”, cuyo efecto natural según Montesquieu (De l’Esprit des Lois. 1748) es el de aportar la paz, generaba guerra, piratería, pillaje, esclavismo, genocidios y otras consecuencias cuya pertinacia dura hasta nuestros días.

Para destruir las cabras y eliminar esa fuente de alimentos para los odiados ingleses, se cuenta que los españoles habrían desembarcado una pareja de perros que, multiplicándose, redujeron la población caprina. Este hecho no está autentificado por ninguna investigación efectuada en el lugar. Sin embargo, Joseph Towsend, médico y clérigo británico, dedujo de ese ejemplo algunas ideas que aplicó a las leyes que protegían a los pobres en los albores de la Revolución Industrial inglesa.
En la Inglaterra de esa época se llamaba “pobre” a quién no fuese suficientemente rico para vivir sin trabajar, o sea al pueblo, y en particular a los desempleados y a los discapacitados.
En su Disertación sobre las Leyes de los Pobres, Joseph Towsend escribió:
“El hambre domará a los animales más feroces, le enseñará la decencia y la civilidad, la obediencia y la sujeción a los más perversos. En general sólo el hambre puede espolear y picanear a los pobres para hacerlos trabajar; y no obstante nuestras leyes dicen que hay que protegerles del hambre. Las leyes, lo confieso, también dicen que hay que forzarles a trabajar. Pero la obligación legal trae desordenes, violencia y ruido; engendra la mala voluntad y no puede producir un servicio bueno y aceptable, mientras que el hambre no es solo un medio de presión pacífico, silencioso y constante, sino que como es el móvil más natural para la laboriosidad y el trabajo, suscita el esfuerzo más potente” (Joseph Towsend. “Dissertation on the Poor Laws”. 1786).
El texto de este bondadoso clérigo no tenía por objeto la simple especulación filosófica, sino ponerle término a las leyes establecidas por la corona británica en beneficio de los miserables. De ahí que haya enviado su ensayo al Parlamento, rogando tal vez que con la ayuda de Dios y la divina providencia, sus argumentos fuesen escuchados.
Tal parece que fue el caso, ya que años más tarde (1834) el Parlamento del Reino Unido aprobó la Poor Law Amendment Act (PLAA), ley basada en el principio que toda ayuda a los pobres es perniciosa. En todo caso quién le escuchó muy atentamente fue el conocido economista Thomas Robert Malthus, de quién volveremos a hablar.
André Pichot, investigador contemporáneo del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia (CNRS), sostiene que Joseph Towsend también tuvo una gran influencia sobre el célebre naturalista Charles Darwin. Según Pichot, fue un fragmento de la Dissertation on the Poor Laws la que le sugirió a Darwin el mecanismo de la selección natural. Helo aquí:
“En los mares del sur hay una isla, llamada con el nombre de su descubridor, “Juan Fernández”. En ese lugar aislado, Juan Fernández instaló una colonia de cabras, compuesta de un macho asistido por su hembra. Esta feliz pareja, habiendo encontrado pasto en abundancia, pudo obedecer con solicitud al primer mandamiento de crecer y multiplicarse, hasta que, al cabo de un cierto tiempo, abarrotó esta pequeña isla.
Durante todo ese período, esos animales no conocieron ni la miseria ni la carencia, y parecían glorificarse de su cantidad. Pero, a partir de un desdichado momento, comenzaron a sufrir hambre.
“Sin embargo, continuaron a aumentar su número durante algún tiempo y, si hubiesen estado dotados de razón, hubiesen debido temer el llegar a la hambruna. En esta situación, los más débiles sucumbieron primero, y la abundancia fue restaurada. De ese modo, esos animales fluctuaron entre la felicidad y la miseria, ya sufriendo de la carencia, ya alegrándose de la abundancia, según que su número aumentaba o disminuía, nunca estable, pero siguiendo siempre de cerca la cantidad de alimento. (…)
“Cuando los españoles se dieron cuenta de que los armadores ingleses utilizaban esta isla para abastecerse, decidieron exterminar totalmente las cabras, y para ello desembarcaron en la playa un perro y una perra. Estos, a su vez, crecieron y se multiplicaron, en proporción a la cantidad de alimento que encontraron; y, por consiguiente, como habían previsto los españoles, las cabras que les servían de alimento disminuyeron. Si hubiesen desaparecido totalmente, los perros también hubiesen muerto. Pero como muchas cabras se retiraban a escarpados roqueríos dónde los perros no podían seguirlas, y bajaban a los valles sólo durante cortos intervalos para alimentarse con temor y compostura, sólo las negligentes e irreflexivas fueron presa de los perros; y sólo los perros más atentos, más fuertes y más activos pudieron encontrar alimento suficiente.
“Así se estableció una nueva suerte de equilibrio. Los más débiles de las dos especies fueron los primeros en pagarle su deuda a la naturaleza; los más activos y vigorosos preservaron su vida”.
Si uno acepta una interpretación extremadamente simplificada, o vulgar, de las teorías de Darwin, también puede aceptar un parecido con el mecanismo de la selección natural elaborado más tarde por el científico inglés (Charles Darwin. “On The Origin of Species, by Means of Natural Selection”. 1859).

Lo claro es que Towsend utiliza este ejemplo para argumentar que las “leyes de la naturaleza”, o las relaciones “naturales” entre diferentes poblaciones o clases sociales, bastan para crear espontáneamente un equilibrio en el que cada cual encuentra satisfacción. Como quiera que sea, Towsend encuentra en este tipo de reflexión los argumentos que le llevan a afirmar que el hambre es el mejor estímulo a la laboriosidad de los trabajadores:
“…el hambre no es solo un medio de presión pacífico, silencioso y constante, sino que como es el móvil más natural para la laboriosidad y el trabajo, suscita el esfuerzo más potente”.
De ahí en adelante, los economistas y otros hombres de bien afirmaron, y afirman hasta el día de hoy, que es el auxilio a los pobres lo que crea la pobreza, que son las ayudas a los desempleados lo que crea el desempleo, que no hay peor mal que el que consiste en darle de comer al hambriento, que darle trabajo al cesante -como parte de las misiones del Estado- contribuye a la ruina de la sociedad, concluyendo, como Joseph Towsend, que no hay mejor estímulo para la productividad de los miserables que el hambre.
En los albores de la industrialización, en el siglo XVIII, cuando el capitalismo nacía chorreando sangre y lodo por todos sus poros, millones de campesinos y labriegos ingleses fueron expulsados de sus tierras y viviendas, y obligados a migrar a las ciudades en donde se hacinaron en una miseria tan indescriptible que se aprobaron algunas leyes para protegerles, las llamadas Poor Laws de las que hablamos más arriba, y que fueron el objeto de la Disertación de Towsend.
A propósito de las leyes sobre los pobres, éste escribía en el año 1786: “Esas Leyes, tan hermosas en teoría, promueven los males que entienden remediar, y agravan las aflicciones que pretenden aliviar”.
En opinión de Towsend la ayuda a los pobres no hacía sino aumentar el precio del trabajo y, con una lógica muy propia de quienes no viven con el salario mínimo, afirmaba: “Allí donde el precio del trabajo es más alto y el precio de los alimentos es más barato, allí es donde la tasa de pobreza es más exorbitante”.
Y agregaba que la tendencia natural de las leyes que ayudan a los miserables es:
“incrementar el número de pobres, y ampliar grandemente los límites de la miseria humana”, “…porque, ¿qué estímulo tienen los pobres para ser industriosos y frugales, (…) o qué temor van a tener cuando están seguros de que si su indolencia y su extravagancia, su alcoholismo y sus vicios les reducen a la miseria, serán abundantemente provistos no solo con comida y ropas sino también con sus lujos habituales con cargo al prójimo?”
Ese razonamiento lo escuchamos frecuentemente en la boca de los economistas, de algunos políticos contemporáneos, de los expertos y otros irresponsables: la reducción de las prestaciones sociales, especialmente de las que están ligadas al seguro de desempleo que pagan los propios trabajadores, tiene que ver con esto.
Un asalariado que dispone de algunos recursos no está suficientemente incentivado para buscar trabajo. Hay que privarlo, pues, de todo ingreso para obligarle a buscarlo, como si el solo hecho de buscar empleo lo crease. Poco importa que, si la tasa de desempleo ha aumentado a niveles raramente vistos, es precisamente porque hay una masa gigantesca de trabajadores buscando empleo.

Claudia Serrano, ministra del Trabajo (2008-2010) de la presidente Michelle Bachelet, pareció haberlo entendido a cabalidad: como las cifras del paro fueron catastróficas en el trimestre febrero-abril de 2009 les pidió públicamente a los trabajadores chilenos no salir a buscar empleo. ¿Para evitar empeorar las estadísticas del desempleo? Sus declaraciones merecen figurar en una antología:
«…a quienes no están apremiados, o cuyos cónyuges e hijos tienen tranquilidad en materia de empleo, que no presionen el mercado laboral saliendo a buscar nuevos empleos porque eso hace más difíciles las cosas«… «Si no es estrictamente necesario, no es la recomendación de partir por primera vez y activarse a buscar empleo en un momento en que no se está generando mucho nuevo empleo en el sector trabajo…(sic).» ( La Tercera-Santiago, 28 de mayo de 2009).
Volviendo a los edificantes textos que sentaron las bases de las teorías actualmente dominantes, es útil citar a Sir Frederick Morton Eden (1766-1809), escritor inglés e investigador social calificado como el más grande experto de su época sobre la legislación que protegía a los pobres. Refiriéndose a un supuesto derecho a obtener un empleo o una ayuda de subsistencia cuando no se es apto al trabajo, puntualizaba: “…se puede dudar si cualquier derecho, cuya satisfacción parece impracticable, pueda en verdad existir”.
Y agregaba:
“En líneas generales parece haber fundadas razones para concluir que el bien que se puede esperar de la asistencia a los pobres será aniquilado por los males que inevitablemente eso va a crear”.
Sus ideas -declaradamente destinadas al bienestar de Inglaterra-se esparcieron y prosperaron profusamente entre las gentes de bien. Algo más tarde, uno de sus seguidores, el conocido economista Thomas Robert Malthus decía a propósito de la ayuda a los pobres: “Se puede decir que la ayuda a los pobres crea los pobres que ayuda”.
(Thomas Robert Malthus. “Ensayo sobre los principios de la población”. Libro III, capítulo VI).
Todo esto entre los siglos XVII y XVIII, gracias a nuestro amigo Juan Fernández y la isla de Más a Tierra.
Se ve que la brillante idea de eliminar -o de reducir significativamente- la enseñanza de la Historia en nuestro sistema educativo está asentada en poderosas razones: ¿cómo, si no, interpretar la proposición -en el curso del segundo semestre de 2010- del Ministerio de Educación, de reducir significativamente las horas de Historia en la enseñanza básica y media?
Si Joseph Towsend tuvo precursores y seguidores entre los cuales se cuentan Daniel Defoe y Thomas Robert Malthus, no faltaron los que tuvieron el coraje, la lucidez, o bien ambos, para estimar que los “pobres” jugaban un papel muy diferente al que le adjudicaron estos benefactores de la Humanidad que formaban parte de la auto llamada “sociedad”. Entre ellos John Bellers, cuáquero inglés (1654-1725), que en 1696 escribía:

“Si alguien tuviese mil fanegas de tierra, y otras tantas libras de dinero, y de ganado, ¿qué sería este hombre rico sin el trabajador sino un simple trabajador? Y habida cuenta que son los trabajadores los que hacen los ricos, mientras más hay de los primeros, más habrá de los otros… el trabajo del pobre es la mina del rico.” (John Bellers. “Proposals for Raising a College of Industry of All Useful Trades and Husbandry” – 1695. Citado por Karl Marx en El Capital, Libro I, séptima sección, Capítulo XXV).
Desde luego no todos hacían gala de tanta generosidad. Otros autores se solazaban en una suerte de cinismo arrogante, o de altiva franqueza. Karl Marx cita a Bernard de Mandeville, filósofo, médico, economista político y satírico (Países Bajos 1670- Inglaterra 1733), autor de la célebre “Fábula de las Abejas o los Bribones devenidos Gentes Honestas”.
En ese conocido texto, Mandeville afirma lo que sigue:
“Allí dónde la propiedad está suficientemente protegida, sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres, porque ¿quién haría el trabajo?… Si no hay que hambrear a los trabajadores, tampoco hay que darles tanto que valiese la pena tesorizar. Si aquí o allí, apretándose el cinturón y a fuerza de una aplicación extraordinaria algún individuo de la clase ínfima se eleva por encima de su condición, nadie debe impedírselo.
“Por el contrario, no podríamos negar que llevar una vida frugal sea la conducta más sabia para cada particular, para cada familia tomada separadamente, pero no es el menor interés de las naciones ricas el que la gran mayoría de los pobres nunca esté inactiva y gaste siempre sus haberes… Aquellos que ganan su vida con su labor cotidiana no tienen otro incentivo para ser acomedidos que sus necesidades que es prudente aliviar, pero que sería una locura satisfacer.
“La única cosa que puede hacer laborioso al hombre de esfuerzo, es un salario moderado. Según su temperamento un salario demasiado bajo lo desalienta o lo desespera, un salario demasiado elevado lo hace insolente o perezoso… De lo que precede resulta que, en una sociedad libre en dónde el esclavismo está prohibido, la riqueza más segura consiste en la multitud de pobres laboriosos…
“Para que la sociedad (que evidentemente se compone de no-trabajadores) sea feliz y el pueblo esté contento incluso de su penosa suerte, es necesario que la gran mayoría permanezca tan ignorante como pobre. Los conocimientos desarrollan y multiplican nuestros deseos, y mientras menos desea un hombre, más fáciles de satisfacer son sus deseos.” (Bernard de Mandeville. “The Fable of the Bees.” 5ª Ed. 1728. Citado por Karl Marx. Op. cit.).
Cualquier parecido con los objetivos perseguidos por el movimiento estudiantil chileno con relación a la educación, su financiamiento, su calidad, y al papel que debe jugar en ella el Estado en cuanto portador de la voluntad y del interés general, no es pura coincidencia. Quienes aguerridamente se oponen a una educación pública, laica y gratuita, y quienes lucran desvergonzadamente con la educación privatizada (¿no son los mismos?) están claramente inspirados por esa deliciosa frase de Bernard de Mandeville:
“Para que la sociedad (que evidentemente se compone de no-trabajadores) sea feliz y el pueblo esté contento incluso de su penosa suerte, es necesario que la gran mayoría permanezca tan ignorante como pobre.”
¿Cómo hacemos entrar en estos razonamientos la tan mentada ley de la oferta y la demanda? ¿De qué manera integramos los patéticos discursos acerca de la productividad o de la competitividad? O aún, para no dar la impresión que es un tema menor, ¿las manipulaciones estadísticas?
Toda la elaboración teórica de la economía estándar tiene sus raíces en una reflexión en la que las relaciones de dominación predeterminan el resultado final. In fine, como vemos, todo se resume a una relación de fuerzas entre capitalistas y trabajadores.
ag/lc