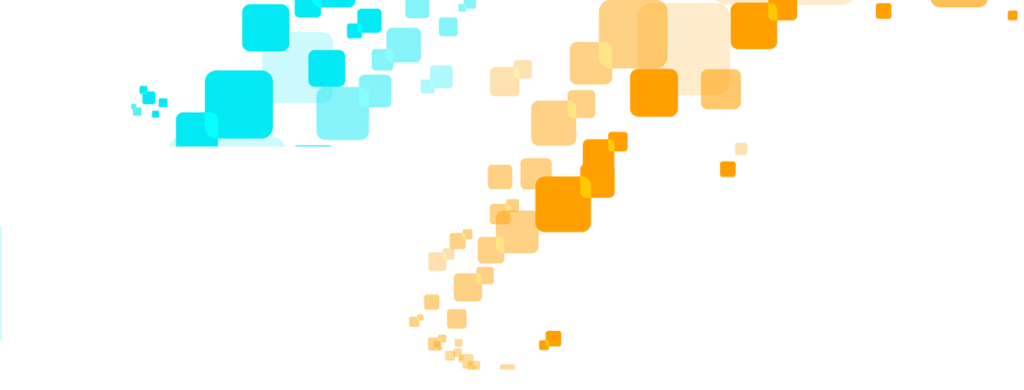Por Frei Betto*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina
Howard Mumma cuenta en su libro Albert Camus and the Minister (Alfred Camus y el pastor) que el autor de El hombre rebelde tuvo, en los últimos años de su vida, inquietudes religiosas.
Camus (1913-1960) le declaró a un público cristiano en 1946: “No parto del principio de que la verdad cristiana es ilusoria. Simplemente nunca penetré en ella” (Vie intelectuelle, abril de 1949, p. 336). Mumma recuerda que Camus fue a la iglesia cuando ya era un artista consagrado en busca de ¨algo¨. “Algo que no estoy seguro ni siquiera de ser capaz de definir”, habría admitido el escritor.

La vida y la obra de Camus nos dejan la impresión de que, a pesar de su formación cristiana en Argelia, era un escéptico. De hecho, las atrocidades de la Segunda Gran Guerra Mundial dieron por tierra con los íconos del autor de El mito de Sísifo: Dios, el Partido Comunista, las instituciones políticas, las ideologías.
Comenzó a considerar que todas las verdades “ideales” u “objetivas” eran mitos. Insistió en no ir “más allá de la razón”, fuera en nombre de lo que fuera: raza, Estado o partido. Desencantado, se resistió, sin embargo, a la cicuta de la “náusea” sartreana, aunque muchos insistan en ubicarlo entre los existencialistas.
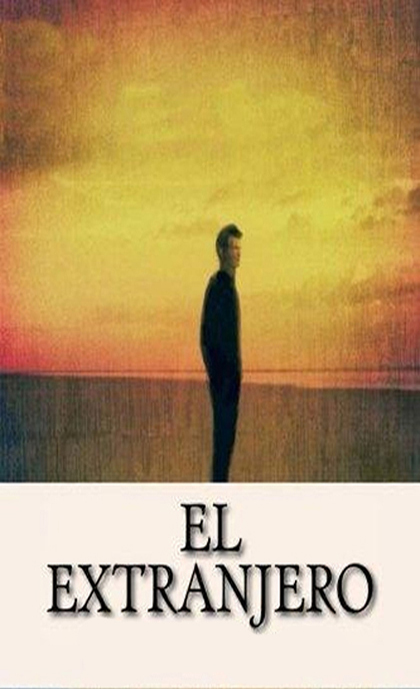
Camus nunca se declaró discípulo de Sartre. Este llegó a manifestar que no había nada en común entre su pensamiento y el del autor de El extranjero. Una de las pocas frases del autor argelino -que se hace eco de la filosofía existencialista- aparece en El mito de Sísifo, cuando se refiere al “hastío que se apodera del hombre ante lo absurdo de la vida”.
Apegarse a un valor espiritual era, para Camus, una fuga de la realidad. A la manera de Nietzsche, prefería la autenticidad a la verdad. No obstante, creía en el ser humano. Como escritor, asumió la condición de testigo del sufrimiento de los inocentes, e incluso del silencio de Dios.
Pero imaginar que en los últimos años de su vida llegó a añorar la fe que no poseía es algo que no bordea lo insólito solo porque Mumma afirmó que Camus admitía la posibilidad de encontrar en la fe un sentido para la vida. Por eso sostuvo diálogos con el teólogo, quien lo introdujo en la lectura de la Biblia, que lo habría conducido del ateísmo al agnosticismo.

Premio Nobel de Literatura en 1957, Camus ya había experimentado el impacto del testimonio evangélico -como le manifestó a Mumma- gracias a la amistad que lo unía a Simone Weil, una judía agnóstica, mística sin fe, filósofa que abandonó la comodidad de la academia para sumergirse a fondo en el mundo de los pobres. Militante de la Resistencia francesa, trabajó como obrera en España. Solidaria con los hambrientos, se permitía una ración diaria tan exigua que acabó quebrantando su salud. Murió en 1943, a los 34 años de edad.
El epílogo de La peste demuestra la fe de Camus en el ser humano: “(…) el doctor Rieux decidió escribir el relato que aquí termina para no ser de los que se callan, para dar un testimonio a favor de esos pestíferos, para dejar al menos un recuerdo de la injusticia y la violencia que les fueron hechas, y para decir sencillamente lo que se aprende en los flagelos: que hay en los hombres más cosas admirables que desdeñables”.
Esa exaltación de lo humano signa la literatura de Camus, iluminada por el énfasis en la felicidad, tributo de su origen mediterráneo. No era el destino lo que le preocupaba, sino el presente, la posibilidad de ser feliz ahora. Sus compañeros de equipo son Montaigne, Voltaire y Rabelais, y no Pascal, Baudelaire y Rimbaud, que oscilan entre la angustia y la desesperanza. “En el centro de mi obra hay un sol invencible”, le declaró en una entrevista a G.d’Aubarède (Nouvelles littéraires, no. 1 236, 10 de mayo de 1951). “No hay ninguna vergüenza en ser feliz”, le dijo al entrevistador. “Hay vergüenza en ser feliz solo”, completó por boca de Rambert en La peste.
Camus está muerto y resulta inútil tratar de averiguar si al sufrir el accidente corría presa del ansia de encontrar a Aquel a quien buscaba. Pero no hay duda de que hizo de su estética una apología radical de la ética, como testimonia el siguiente fragmento de La peste: “En resumen, dijo Tarrou con sencillez, lo que me interesa es saber cómo un hombre se convierte en santo. Pero usted no cree en Dios, le respondió Rieux. Justamente. El único problema concreto que me preocupa hoy es saber si un hombre puede convertirse en santo sin Dios”.
ag/fb