Continuando con nuestro viaje exploratorio nos dirigimos hacia esa super nova en los confines de la Vía Láctea a la que llaman Sol. De los ocho planetas que giran en torno a él sólo uno presenta agua en estado líquido en su superficie.
Y he ahí una clave importantísima para todo lo que diremos en adelante: gracias a este elemento (combinación de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno) es posible la materia en estado viviente. Pero es este elemento, al mismo tiempo, el que podrá llevar a la desaparición de toda forma de vida dada la particularidad singularísima de una de las especies que encontramos y la extraña relación que mantiene con la misma.
Aunque no nos anticipemos; seguiremos un orden estricto en este pequeño informe de bitácora. Luego, ya regresados a nuestra galaxia, y con todo el tiempo necesario, procesaremos adecuadamente todos los datos obtenidos y podremos presentar un informe pormenorizado mucho más extenso.
Ese planeta que llaman Tierra
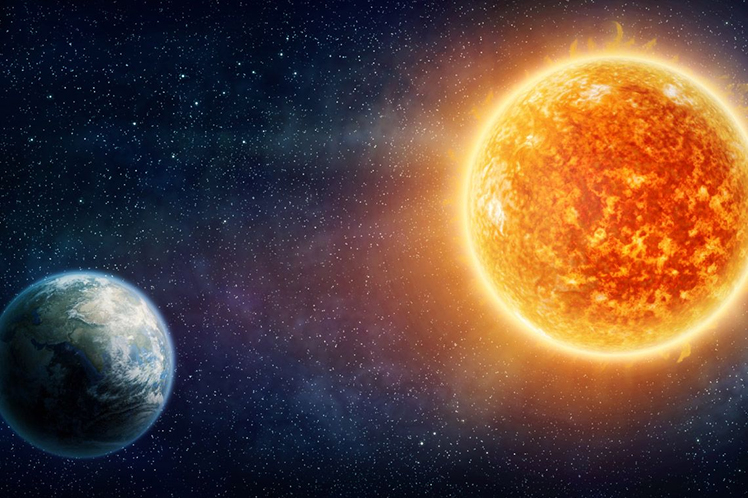
La Tierra es el tercer planeta en proximidad al Sol. Gira en torno a él en períodos regulares; esos desplazamientos fueron medidos por esta especie a la que hacíamos alusión más arriba –autodenominada “hombre”, o más correctamente “ser humano”–, para lo cual usaron diversos sistemas de referencia.
Lo curioso es que en la actualidad emplean un código –al que llaman “calendario gregoriano”– que no es ni por cerca el más exacto, habiendo desechado otras mediciones mucho más precisas, hoy caídas en el olvido, como por ejemplo la desarrollada por unos individuos que alcanzaron su punto máximo de progreso hace unos mil años, llamados mayas, ahora devenidos un pueblo derrotado y que subsiste en la indigencia. Ese tal calendario gregoriano se ha impuesto por todo el orbe, y es de uso obligado por todas las civilizaciones humanas que allí habitan.
Este planeta es muy nuevo en su formación: cinco mil millones de años utilizando los códigos terrícolas. A partir de la combinación de aminoácidos y el agregado de fuertes cargas eléctricas, hace unos dos mil 500 millones de años surgieron las primeras formas de vida, en forma unicelular, en el medio acuoso. La vida, como pudimos comprobar, siempre estuvo ligada al agua. Esas formas evolucionaron con bastante rapidez por la vía de la adaptación al medio y la selección natural, y en el momento de redactar el presente informe pudimos constatar alrededor de nueve millones de especies distintas.
Los reinos de ese mundo

Se dividen en cinco reinos: el vegetal –sin movimiento de desplazamiento, fijados en forma perenne al suelo– y el animal –con la capacidad de desplazamiento–. Además de estos, hay una enorme variedad de vida agrupada en reinos tales como los hongos, el reino protoctista y el reino monera.
En el ámbito animal aparecen dos grandes divisiones: los animales invertebrados y los vertebrados. De estos últimos hay cinco familias: reptiles, aves, peces, batracios y mamíferos. Son estos últimos los más recientes y los más evolucionados en la escala zoológica.
Presentan todos algún tipo de inteligencia. Entre ellos sobresalen los primates como los más inteligentes, y en especial esta especie con una buena capacidad de aprendizaje que se autodenomina “ser humano”. Es, con las salvedades que luego haremos, la especie más inteligente (y al mismo tiempo la más incomprensible, quizá a causa de esa misma inteligencia).
El denominado ser humano y sus especificidades
Dada las características tan especiales de estas criaturas, de aquí en más pondremos especial énfasis en su descripción. Pero nos adelantamos a informar que todas sus particularidades nos dejaron perplejos: de todas las especies estudiadas es la única que presenta esa relación con su medio ambiente circundante –con el agua fundamentalmente– y con otros congéneres de su especie. Es, para decirlo rápidamente, profundamente autodestructiva.
Fuera de microorganismos que van apareciendo, el ser humano es el más reciente de todos los animales que pisan la superficie terrestre.
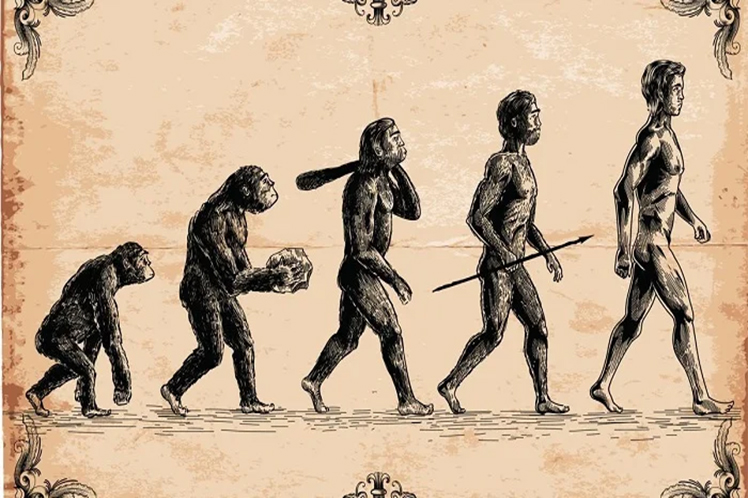
Descendiendo de los primates, su primos hermanos más cercanos en la cadena biológica, puede considerársela especie independiente desde el momento mismo en que comenzó su largo, y por cierto no terminado, proceso de enfrentamiento con el medio circundante. Es decir: cuando empezó a trabajar. De este hecho inaugural como especie transcurrieron ya dos millones y medio de años.
Dato curioso: el primer chispazo de inteligencia, la primera forma cultural de esta especie, fue nada más y nada menos que un arma. Según pudimos reconstruir históricamente, algunos individuos frotaron dos piedras hasta conseguir afilar una de ellas, con lo que tuvieron un instrumento que aumentó su poder de ataque. Y ahí comenzó a escribirse la historia humana: todo ha girado, y sigue girando, en torno a ese “poder de ataque” que utilizó no sólo contra el medio natural, sino –eso es lo más curioso– contra sí mismo.
La especie humana es la única que pudo desarrollar una forma cultural no biológica. Su identidad como especie viene dada por ese barniz cultural no genético, que tiene que ver con su particular inteligencia. Es por ella que en el curso de esos dos millones y medio de años fue dando lugar a formas culturales de lo más disímiles. De hecho es el único animal que pudo moverse por toda la faz del planeta, adecuándose exitosamente a todas y cada una de las circunstancias ecológicas que fue encontrando. Ningún otro ser viviente ha tenido tanta adaptabilidad. Su genoma es igual para todos sus especímenes; sus diferencias externas (color de la piel, color de sus cabellos, color de sus ojos) son producto de la adaptación al medio. Pero he ahí una de estas incongruencias a que nos referíamos: dado sus sistemas culturales, esas diferencias accidentales deciden su suerte como seres sociales.

Un comportamiento incomprensible
Pudimos constatar (entre risa y consternación) que hacen de esas menudas diferencias circunstanciales –el color de la piel, por ejemplo– asuntos de la más grande importancia. Los sistemas culturales que han construido a través del tiempo los lleva a opinar que hay “superiores” e “inferiores” en función de esos detalles. Incluso han desarrollado teorías que avalan y justifican esas diferencias.
Si bien es básicamente terrestre, pudo moverse en los otros medios que presenta el planeta, adecuándose al agua y al aire. Es el único animal que, merced a su cultura y no a condiciones físicas naturales, se mueve en el agua –navegando por su superficie o bajo de ella– y en el aire.
Esa capacidad de adaptación es notoria. Merced a su cultura se comenzó a sentir la especie más importante de entre todas, y en consecuencia, actuó como tal. Atacó a todas las demás, las venció, las exterminó en algunos casos, las domesticó para su provecho en otros. Dada su condición de omnívoro, es el único animal que se come a todas las otras especies. Por otro lado, no tiene un depredador natural que se lo coma a él.
El asunto medular
Pero con estas consideraciones entramos de lleno en lo medular de lo que queremos adelantar con este breve primer informe: la cultura y el poder de ataque del que arriba anticipáramos algo.
En su corta historia como especie, una vez erguido y transformado en ser bípedo habiendo abandonado para siempre la vida arborícola de sus antepasados inmediatos, la “cultura” pasó a ser su nueva naturaleza. Si algo define a estas criaturas es que muy poco tienen definido en términos biológicos. Todo en ellos es producto de su historia cultural. Por cierto, la variedad en las formas culturales que ha venido desarrollando en su corta, pero intensísima historia, es sumamente amplia. Su cultura se basa en la oralidad. En estos momentos existen alrededor de seis mil lenguas distintas. Todas y cada una de las actividades que realiza vienen determinadas por sus sistemas culturales. Su carga biológica se ha ido perdiendo al anudarse en forma definitiva con lo cultural, con lo social.

Así como lo graficábamos con sus creencias con respecto al color de su piel y la supuesta superioridad de una raza sobre otra (¡llegan al autoexterminio en nombre de estas cosas!), todo lo que hace lo inscribe siempre en esta nueva naturaleza creada que es la cultura.
Funciones básicas como la alimentación y la reproducción quedan subsumidas por esta esfera social. Distintamente a todas las otras especies animales, sus instintos naturales están enredados con ese componente social, el cual va cambiando con el curso del tiempo.
De todos los animales estudiados (aclaramos que pusimos especial énfasis en la especie humana dejando algo de lado a las otras) es el único donde pudimos encontrar conductas que pervierten lo instintivo tornándose autodestructivas.
Come, pero ahí encuentra una serie de fenómenos que no son biológicos: hay individuos que comen muchísimo más de lo necesario, mientras otros deciden no comer. Constatamos que muchas personas (en general se da más entre las hembras) prefieren no comer, haciendo penosos esfuerzos para mantenerse vivas con muy poca comida.
Y lo que más nos llamó la atención es que, como especie, no aseguran la sobrevivencia del conjunto. Por razones puramente sociales, culturales, muchísimos individuos no disponen de los recursos mínimos e indispensables para mantenerse con vida. Aclaramos: el planeta Tierra produce esos recursos en cantidad suficiente para mantener con vida a toda la materia viva que pisa su superficie.
En cuanto al ser humano pudimos contar casi ocho mil millones en el momento de redactar el presente informe, con una alta tasa de natalidad –tres nacimientos de un nuevo ser cada segundo terrícola–, superando con creces la cantidad de muertes. Y todos sus individuos podrían disponer con comodidad de las dos mil calorías diarias necesarias para vivir. Pero son esas intrincadas relaciones culturales, producto de su bastante incomprensible búsqueda de “poder de dominación” de algunos sobre otros, las que impiden que todos coman aceptablemente.

La principal causa de muerte de esta especie es el hambre. Cada siete segundos muere un ser a causa de la falta de alimentos. Ahí está lo curioso de todo: sobran alimentos, no sólo los que la naturaleza pone a su alcance en estado natural (pese a la enorme masa de individuos que desde hace unos 100 años crece a un ritmo aceleradísimo), sino también los que la especie elabora en forma artificial, con su industria, única entre todas las especies animales existentes. Sobran alimentos, decíamos, pero la incorrecta distribución de los mismos, merced a ese incontrolable afán de poderío, hace que el hambre abunde y golpee sin clemencia a buena parte de la especie.
Un elemento incomprensible
Algo que no pudimos terminar de entender, y que estudiado más a fondo esperamos poder resolver en un breve tiempo, es cómo a partir del aumento de comida disponible (de ello hace unos ocho a 10 mil años, con el paso a la vida sedentaria a partir del descubrimiento de la agricultura, y posteriormente la ganadería) las sociedades humanas, en vez de mejorar, se estratificaron en clases sociales dividiéndose en los que disponen de más recursos y comen mejor, y en los menos beneficiados (siendo entre éstos –por cierto las grandes mayorías de seres– donde se da más la muerte por inanición).
Cuanto más crece la capacidad productiva de la especie, más se alejan los beneficiados de los desposeídos en el acceso a lo producido. Esto, repetimos, no lo vimos en ninguna otra especie animal. Otras sociedades menos inteligentes que pudimos constatar (hormigas, abejas, cardúmenes de peces, rebaños de mamíferos) distribuyen en forma armónica y equilibrada los recursos.

Es por eso que no terminamos de entender aún cómo esa inteligencia humana no puede resolver esta cuestión. Y por lo que vimos, las sociedades viven en guerras monstruosas por esa injusticia distributiva, destrozándose unos a otros, inventando armas cada vez más poderosas.
Este punto refuerza lo dicho más arriba: las tendencias agresivas, el afán de poderío, el poder de ataque, signa toda la historia de la especie. Desde la primer arma –la primera piedra afilada– su historia es una sucesión de artefactos para atacarse y dominarse recíprocamente; y desde que pudimos constatar sociedades complejas hace unos cuantos milenios, ese hambre de dominación ha servido para aumentar las diferencias entre clases sociales y para ampliar su capacidad ofensiva.
Hoy, producto de una muy desarrollada industria que ningún otro animal dispone, tiene una capacidad destructiva bastante importante, pudiendo hacer desaparecer toda forma viviente del planeta con las armas que llegó a crear, pudiendo generar energía atómica. Pero justamente eso es lo que nos dejó perplejos: conocen la fusión nuclear, pero no pueden resolver el problema del hambre.
El misterio de la autoagresión
Es más: los intereses de las clases dominantes (que han ido variando en este tiempo de vida sedentaria) van absolutamente en contra de equiparar el acceso a los recursos para todos por igual. Y eso nos lleva a una segunda constatación igualmente incomprensible: esta especie es la única que vive autoagrediéndose en forma permanente.
De todas sus industrias –que no son pocas, por cierto– la más desarrollada, la que pone en movimiento lo más avanzado de la inteligencia y la que genera mayores recursos simbólicos en forma de lo que llaman dinero (mercancía universal que sintetiza la cantidad de trabajo acumulado de que alguien puede disponer), es la producción de instrumentos para la dominación, para matar a otros. La tarea principal de la especie es la preparación para las guerras. La violencia marca totalmente la historia de la especie.

Luego del hambre, la segunda causa de muerte de los individuos que forman toda la humanidad, es la violencia. Enfermedades naturales sigue habiendo muchas, pero en general, merced a esa industria inteligente a la que hacíamos referencia, están muy controladas. Mueren más personas por hambre y por causas violentas que por trastornos bio-físico-químicos.
La violencia marca todas sus relaciones. Como anticipábamos, las interacciones entre los miembros de la especie están marcadas/determinadas por distintas formas de violencia. Lo veíamos con esas creencias de superioridad de una cultura sobre otra.
Para ejemplificarlo muy rápidamente: aún hoy, pese al dominio industrioso de tantos aspectos de la realidad material, siguen adorando íconos (“dioses” los llaman). En muchos casos se matan en su nombre, o se desprecian unos a otros en nombre de su adoración. Hay dioses “mejores” y “peores”; hay dioses “civilizados” y dioses “primitivos”. Y lo curioso (tenemos infinidad de pruebas audiovisuales que lo demuestran) es que pese a su inteligencia constructiva (grandes máquinas, viajan fuera del planeta, bombardean el átomo, etc.) siguen adorando esos íconos, y en muchos casos hacen la guerra invocándolos.
La violencia cultural los persigue; todas sus relaciones como individuos o como colectivos tienen que ver con ese especial modo de relacionamiento. Incluso la reproducción, como ya anticipáramos. Con escasas excepciones, casi todas las especies vivientes mayores (vegetales y animales) se reproducen en forma sexuada. El caso del ser humano no escapa a esta generalidad.
Pero las diferencias entre sexos tampoco escapan a esa cubierta cultural marcada por la violencia. Los machos se consideran “mejores”, “más importantes” que las mujeres. Los diferentes sistemas culturales que han erigido se cimentan sobre esas construcciones no-biológicas. Su sexualidad, si bien asienta en mecanismos físico-químicos, está totalmente envuelta por lo cultural. Y es este el otro gran campo donde vemos las incongruencias que presentan como especie. Se dividen en géneros, es decir: construcciones culturales por las que los machos tienen atributos y derechos específicos sobre las hembras, que siempre juegan un papel más sumiso y pasivo. Todas las culturas han repetido esos moldes.

Hoy, incluso, se habla de una variedad enorme de géneros: hay quienes dicen que son más de 30, superando en mucho la dicotomía clásica de masculino-femenino. La sexualidad no está sólo al servicio de la reproducción; de hecho, los contactos sexuales no están reglados por ciclos biológicos periódicos, sino que permanece abierta todo el tiempo. Pero justamente sobre ella recae todo el peso de las prohibiciones culturales. En general hay un doble discurso bastante cómico sobre la misma: se dice una cosa y se hace otra. Se condena la homosexualidad, pero la bisexualidad no es infrecuente; se habla de monogamia, pero se mantienen relaciones exogámicas en forma oculta; los machos (que, en realidad, son “hombres” en función de estas pautas culturales que signan la edificación de la sociedad) controlan a las hembras (llamadas “mujeres”). Tal es el grado de control y sometimiento de los hombres sobre las mujeres que la especie toda es designada, al menos en muchas de sus lenguas, por medio de un perverso mecanismo metonímico, como “el hombre”, sinónimo sin más de humanidad. Hay culturas que hacen de esta diferencia una cuestión de fe confiriéndole así un estatuto divino.
Desarrollo técnico del llamado Occidente
Lo importante a destacar es que no hay ninguna cultura superior (aunque algunos miembros de algunas de ellas así lo crean). Hay, sin dudas, diferencias en el desarrollo técnico que cada una ha obtenido, y desde hace aproximadamente 200 años la moderna tecnología que desarrolló el así llamado Occidente ha tomado la delantera; pero lejos está de poder decirse que esa cultura sea “mejor” que otras. Es, por cierto, la que más ha destruido el medio ambiente.
Hay siempre una cultura dominante. Eso es incontrastable. Por milenios los seres humanos así han construido su historia: una cultura se impone sobre otras y marca el rumbo. Lo hace, antes que todo, en términos militares. Luego se justifica esa dominación con los más absurdos argumentos. Todo lo cual nos deja la pregunta –que trataremos de ir develando en el futuro– respecto al porqué de esta manera de ser. ¿Por qué los seres humanos son tan autodestructivos?

Esa es su característica distintiva. Viven matándose entre sí y a sí mismos: de hambre, con guerras, utilizando sustancias que saben que son altamente nocivas (estupefaciente varios, alcohol etílico, tabaco), despreciándose en nombre de diferencias culturales (los amos sojuzgan a los esclavos, los hombres a las mujeres).
Pero lo más curioso es que atacan su propio medio ambiente, y en especial el agua, el elemento que les es indispensable para la vida. El afán de poderío rige todos sus actos, aunque todavía no terminamos de entender con exactitud por qué. Es esa tendencia la que está llevándolos a un desastre ecológico de proporciones catastróficas. En vez de buscar soluciones de consenso general a esos problemas planetarios, se enfrascan en salidas pequeñas, mezquinas, basadas sólo en intereses de pequeños grupos.
Intentos de cambios
En los últimos años de su existencia surgieron voces que entendieron esta tragicómica situación, intentando construir otras alternativas. “Socialistas” se llaman a sí mismos.
Cuando comenzaron a implementar sus novedosas concepciones, a partir del año 1917 según su sistema de medición del tiempo en un enorme país marcado por las bajas temperaturas, si bien solucionaron algunos de los problemas ancestrales de las sociedades (el hambre, por ejemplo) no dejaron de evidenciar que la lucha por el poder seguía estando presente e influyendo en cada paso. Pero, sin dudas, abrieron la puerta a la esperanza por una sociedad más equilibrada. Aún no la han conseguido, pero comenzaron a buscarla.
Aunque, por supuesto, el peso de la tradición es una carga excesivamente pesada, y la transformación se hace por tanto algo muy difícil, muy lento.
Luchar contra el peso cultural (la idea de clase social, de superioridad del amo sobre el esclavo, el machismo, el racismo, los nacionalismos) les cuesta infinitamente más que transformar la naturaleza material. Pero parece que, aunque con grandes dificultades, en ese cambio de rumbo cultural están.
rmh/mc
*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino.




