I
A partir de la reversión de la revolución socialista en la Unión Soviética y del paso a mecanismos de libre mercado en la República Popular China, el aparato ideológico-cultural del capitalismo global dio por hecho que ese “cáncer” molesto del socialismo pasaba al baúl de los recuerdos. Ambos acontecimientos dejaron ver -para esa concepción capitalista de las cosas- que los ideales marxistas eran una pura fantasía irrealizable, una quimera imposible de apegarse a la verdadera esencia humana. Como ejemplo de esa lógica, un encendido antichavista de Venezuela, el cardenal Jorge Urosa Savino, dijo públicamente en la Universidad Católica Andrés Bello, sin la más mínima vergüenza, que “Los ricos nacieron para gobernar y los pobres para obedecerlos”. En otros términos: la desigual estructura del mundo- ricos y pobres, poderosos y desposeídos, o mejor dicho aún: explotadores y explotados- sería natural, seguramente producto de designios divinos. Por tanto, no valen las protestas y los intentos de modificar esa realidad dada. El socialismo, en tal sentido, es un afiebrado sistema irrealizable. “Pamplinas! ¡Figuraciones que se inventan los chavales! Después la vida se impone: tanto tienes, tanto vales”, podría decirse desde esa visión ideológica, remedando al andaluz Rafael de León. Resuenan ahí las palabras de la Dama de Hierro inglesa, Margaret Thatcher: “el mundo siempre ha sido así, y seguirá siéndolo. No hay alternativas contra ello”.
Si dios lo quiso, así debe ser sin apelaciones. La voluntad divina debe respetarse. Faltaría agregar, solamente, que hablamos de un dios en particular, el de la tradición judeo-cristiana que rige desde hace dos milenios en lo que llamamos Occidente; pero se omiten ahí los alrededor de tres mil dioses que pueblan la historia humana, donde Jehová es uno más de tantos.
Esa idea de diferencias connaturales no es nueva, y recorre toda la historia de la humanidad desde que hay sociedades divididas en clases sociales. Dicho de otro modo: siempre han existido justificaciones para las injusticias, cualesquiera sean. “Las razas superiores tienen el derecho porque también tienen un deber: el de civilizar a las razas inferiores”, pudo decir convencido de su afirmación un ministro francés del siglo XIX, Jules Ferry, “explicando” así la “conveniente necesidad” de una potencia imperialista expoliando a “salvajes” pueblos…, y civilizándolos. Con lo que se pudo llegar, extremando ya las cosas, a lo que un funcionario de la Unión Europea, Josep Borrell, externó, hablando de la “jungla” del planeta en comparación con el “jardín florido” que representaría el Viejo Mundo. O más aún, lo que el ex presidente de la superpotencia estadounidense Donald Trump-quien probablemente vuelva a ser su mandatario- expresó alguna vez, sin miramientos, dividiendo el mundo entre los países desarrollados (el suyo) y los “países de mierda” (obviamente, los otros, los que les envían “indeseables” migrantes). Esta es la ideología que puede generar el capitalismo. Véase que distinta esa ética a lo que puede decir un comunista como el presidente chino Xi Jinping: “Ninguna civilización es perfecta en el planeta. Tampoco está desprovista de méritos. Ninguna civilización puede juzgarse superior a otra”. El desciframiento del genoma humano dejó totalmente claro que todos los humanos somos iguales, más allá de circunstanciales diferencias superficiales pura adaptación al medio: color de la piel, del cabello o de los ojos.
Incluso el despampanante desarrollo que está teniendo hoy China con su peculiar “socialismo de mercado”, es explicado por ese pensamiento conservador como producto de haberse volcado al capitalismo. En realidad, no es así, pero en la ideología dominante no cabe la idea que pueda haber algo más allá del lucro, de la ganancia y el individualismo absoluto en que todo ello se apoya. El capitalismo se sostiene en estos pilares. Allí la solidaridad es una rara avis.

Sin dudas, y felizmente, son posibles otros pilares: el ser humano no tiene, por naturaleza, una condición de clase. Las diferencias económico-sociales que vienen marcando el ritmo de las sociedades desde que hubo excedente y alguien se lo apropió constituyéndose en el primer propietario hace unos ocho mil años con el advenimiento de la agricultura- nacimiento de la propiedad privada-, no están en nuestra carga genética. Son determinaciones históricas. Como bien lo expresó el anarquista Pierre-Joseph Proudhon: “La propiedad privada es el primer robo de la historia”.
Si algo nos enseña el materialismo dialéctico es que nada es eterno, que todo fluye, pasa, desaparece. También el capitalismo. Pero pareciera que esta estructura económico-social se resiste a terminar. Con sus ya largos siglos de existencia ha salido airoso de innumerables confrontaciones; sobrevivió a crisis de superproducción, crisis financieras, guerras mundiales, revoluciones socialistas, organizaciones contestatarias de la clase trabajadora, pandemias, etc. No hay dudas que está muy bien blindado, que se resiste a los cambios. Se ha dicho al respecto, un tanto pomposamente, que es más fácil que se termine el mundo, por la actual crisis ecológica que nos puede matar a todas y todos, o por la guerra termonuclear que destruiría todo vestigio humano, a que termine el capitalismo.
Pero el capitalismo no es eterno. Ya hay sobradas pruebas de que pueden construirse alternativas a su modelo, hoy día casi hegemónico a nivel global. Las sociedades socialistas que existieron logrando innegables avances civilizatorios, o las que existen hoy día (no hay que olvidar que el gigantesco progreso chino se hace en nombre de ideales socialistas, no capitalistas), las experiencias de fábricas recuperadas con control obrero en diversas partes del mundo que pueden producir exitosamente, movimientos de democracia de base real y no la farsa de las democracias representativas (como, por ejemplo, las heroicas Comunidades de Población en Resistencia- CPR- en Guatemala que se erigieron y mantuvieron en medio de la más cruenta guerra interna) o, si se quiere, sin representar una alternativa socialista pero sí un desafío al consumismo capitalista como las comunidades hippies de décadas pasadas, todo ello muestra que hay algo más allá del capitalismo. La cuestión es cómo construir hoy esa alternativa.

El sistema capitalista aprendió mucho con el tiempo. Distinto a la clase trabajadora mundial, a la enorme masa de empobrecidos por el actual modelo que, como dijera el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, “no tiene nada que perder más que sus cadenas”, los beneficiarios de esa colosal acumulación de riqueza que es la clase propietaria (banqueros, industriales, terratenientes, diversos empresarios, todos igualmente explotadores) sí tienen mucho que perder con un eventual cambio. Es por eso que cuidan tan meticulosamente lo obtenido. Y lo cuidan con los más variados métodos, siempre en constante mejoramiento, que van desde la lucha ideológica (todo el monumental andamiaje mediático-cultural que se ha ido desarrollando) hasta las más despiadas formas de represión policíaco-militar, con torturas, desaparición forzada de personas, cachiporras, tanques de guerra cuando es necesario, neuroarmas, armas de destrucción masiva o cuanto arsenal pueda ser útil para defender sus privilegios, llegando a la locura de guerras nucleares limitadas con misiles tácticos.
“Las condiciones objetivas de la revolución proletaria no solo están maduras, sino que han empezado a descomponerse. Sin revolución social en un próximo período histórico, la civilización humana está bajo amenaza de ser arrasada por una catástrofe”, decía León Trotsky en 1938, cuando redactaba el Programa de Transición durante su exilio en Coyoacán, México. La descomposición del sistema capitalista podía sentirse inminente, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, aun padeciéndose los efectos de la Gran Depresión del 29/30. Pero el sistema sobrevivió. Si durante la primera mitad del siglo XX y algunas décadas más las luchas de la clase trabajadora iban indicando el camino del mundo, con Rusia, China, luego Cuba y Vietnam, edificando sus alternativas anticapitalistas, con numerosos movimientos populares que crecían, con guerrillas marxistas en muchas partes del mundo que buscaban salidas revolucionarias como Cuba en su momento, con una mística guevarista que ganaba terreno y hasta una giro de la Iglesia Católica con su Teología de la Liberación y su opción preferencial por los pobres, todo lo cual podía hacer pensar en la cercanía de un gran polo socialista- para la década de los 70 del siglo XX una cuarta parte de la humanidad vivía, con las diferencias del caso, en ámbitos que podían llamarse socialistas-, para los 70/80 el sistema reaccionó, y en 1979, en Nicaragua, se produjo la última revolución con un ideario socialista. A partir de ahí, y luego con el derrumbe de los socialismos reales de Europa, la sociedad global pareció olvidarse de las nociones marxistas.
En Latinoamérica a partir de sangrientas dictaduras capitaneadas por militares preparados en la Escuela de las Américas, y en otros puntos del globo con otras características, pero todas con un común denominador, los planes neoliberales que fueron implementándose- el Chile del dictador Pinochet fue el laboratorio inicial-, el sistema se encargó muy bien de ir sepultando todas las ideas de transformación.

Lo avanzado en heroicas luchas desde los primeros sindicatos obreros en Europa a inicios del siglo XIX, o las rebeliones de pueblos originarios en América Latina o África, se detuvieron con esas políticas de shock implementadas por los organismos crediticios de Breton Woods- Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial-, que son, en realidad, brazos operativos de la gran banca privada internacional. Sobre montañas interminables de cadáveres y ríos de sangre, la guerra de clases nunca se detuvo. Con la caída de los ideales sociales hacia fines del siglo XX el proyecto de la derecha quiso enterrar en forma definitiva los ánimos transformadores. No lo logró, pero los sacó de escena en forma sangrienta, tapándoles la boca. Se pasó entonces de Marx, con x, a Marc’s: Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Ahora bien: ¿de verdad se podrán resolver los conflictos de clase con intercambios en una mesa de negociación? Los cambios reales en la historia siempre van acompañados de violencia; quien detenta el poder, no lo suelta amigablemente. La hoy día clase dominante, la burguesía, obtuvo su hegemonía política con la sangrienta Revolución Francesa de 1789 cortando la cabeza- nada amigablemente- a cientos de aristócratas feudales. “La violencia es la partera de la historia”, dijo Marx; no hay que olvidarlo nunca.
De todos modos, aunque sin referentes claros ni espejos donde la clase trabajadora mundial pueda reflejarse, la lucha de clases-que más bien es una guerra de clases- continuó activa, al rojo vivo. Después de Nicaragua no hubo nuevas revoluciones, pero sí numerosos alzamientos contra las penurias que esos planes de capitalismo salvaje trajeron, tanto en el eternamente empobrecido y expoliado Sur global, como en los países centrales, donde el capitalismo- quizá menos grosero- no es menos explotador. El sistema fue ideando los más diversos métodos para detener la protesta social, para aguarla, quitarle peso revolucionario. Las tibias reformas socialdemócratas fueron lo máximo que permitió. La manipulación de las masas alcanzó- y sigue superándose día a día- niveles inconcebibles. Solo a título de ejemplo, considérese lo dicho por un ideólogo estadounidense de la línea más dura, Zbigniew Brzezinsky: “En la sociedad tecnotrónica, el rumbo lo marcará la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos descoordinados que caerán fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotarán de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón”. Manipular las emociones y controlar la razón; ese es el trabajo que el sistema se encarga de hacer a cada instante. Los mecanismos ideológico-culturales del capitalismo llevan a esa falsa conciencia del pueblo trabajador, que “inocentemente” puede terminar apoyando a su enemigo de clase. El ideario socialista no ha podido seguir creciendo- porque lo impidieron a sangre y fuego las élites- y, por el contrario, los discursos conservadores van siendo la norma. Tanto y a tal punto que muchas veces los empobrecidos, los pueblos oprimidos y apaleados, terminan votando en las amañadas elecciones democrático-burguesas a sus propios verdugos. De “trabajadores”, esa pérfida clase nos quiere convertir en “colaboradores”.
II
Como bloque hegemónico, la clase dominante- ya concebida a escala planetaria- solo va dejando pequeños espacios para que, con un talante gatopardista- cambiar algo superficial para que no cambie nada en lo profundo- se pudieran implementar algunas modificaciones, en sí mismas sumamente importantes, sin ningún lugar a dudas (un cuestionamiento del patriarcado, por ejemplo, o el retiro de la anatematización a la diversidad sexual, el apoyo a las reivindicaciones étnicas o, si se quiere, el lenguaje inclusivo que se viene imponiendo), pero omitiendo el núcleo de la cuestión: la lucha de clases.
Ese nudo gordiano salió de escena o, al menos, el discurso dominante trata de invisibilizarlo, de intentar hacerlo desaparecer. Perverso accionar, pues mientras se lo ignora en el ámbito académico-mediático-cultural, es decir: lo que le llega al grueso de la población como corriente dominante en el pensar y sentir, en la realidad concreta, en la cotidianeidad material del desenvolvimiento histórico, sigue siendo el poderoso motor de las relaciones humanas. Tanto, que uno de los grandes magnates del sistema, el financista estadounidense Warren Buffett, poseedor de una de las fortunas más grandes del planeta, pudo decir: “Por supuesto que hay luchas de clase, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”.
El socialismo es posible porque, definitivamente, no está escrito en piedra que estas infames diferencias que estructuran el paisaje social actual sean eternas. Si fueran tan “naturales” como pide la ideología dominante, expresado sin vergüenza por aquel prelado venezolano-“La ideología dominante es siempre la ideología de la clase dominante”, alertaban Marx y Engels casi dos siglos atrás, y eso no ha variado-, el sistema no necesitaría armarse hasta los dientes para defenderse. Lo expresado por ese archimillonario de Wall Street recién mencionado lo permite ver de modo patente: estamos en una despiadada guerra de clases, y la clase explotadora no está dispuesta a ceder ni un milímetro en sus prebendas. Las conquistas que las masas van obteniendo- jornada laboral de ocho horas, seguros de salud, jubilaciones, voto femenino, derechos específicos como el aborto o la licencia por maternidad, etc.- se consiguen solo con enconadas luchas, con sufrimiento, con tremendos sacrificios, muchas veces coronados con derramamiento de sangre. El capitalismo no cae solo, por propia maduración; hay que hacerlo caer. Pero cada vez el sistema se protege más a sí mismo. Por cierto, lo sabe hacer muy bien, por eso puede existir esa sensación de imbatible, inexpugnable.

Después de la Revolución Sandinista en Nicaragua, en 1979, el sistema no permitió más ninguna “salida de control”. Obviamente siguió habiendo luchas, muchas, numerosas, continuó habiendo profundos malestares en la población planetaria, porque las políticas neoliberales llevaron a un grado supremo las penurias de los más, beneficiando escandalosamente a minorías cada vez más restringidas.
“Los pobres comemos mierda. Pero… ¡no alcanza para todos!”, pudo leerse en alguna muy expresiva pintada callejera en algún país latinoamericano. Ese empobrecimiento generalizado de las grandes masas, tanto en el Norte como en el Sur, junto a la precariedad laboral que se extendió por doquier (aumento imparable de contratos-basura, contrataciones por períodos limitados sin beneficios sociales ni amparos legales, arbitrariedad sin límites de parte de las patronales, incremento de empresas de trabajo temporal, abaratamiento del despido, crecimiento de la siniestralidad laboral (en el 2020, según la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, hubo más muertos por esa causa que por la pandemia de COVID-19, sobreexplotación de la mano de obra, reducción real de la inversión en fuerza de trabajo), sumado al aterrorizador fantasma de la desocupación que en forma creciente se esparce sobre la masa trabajadora mundial, han logrado sofrenar las luchas. O, si bien no las detuvo, toda la dinámica general, despolitización mediante, permite que no se encuentren proyectos claros que puedan transformar ese monumental descontento en proyectos revolucionarios de impacto. Dicho de otro modo: el sistema capitalista sabe lo que hace. Si es cierto que en las izquierdas cunden los eternos divisionismos, la clase dominante, “la clase rica, que está haciendo la guerra, y la está ganando”, como se ufanaba el citado Buffet, se une monolíticamente para defenderse, más allá de circunstanciales diferencias que, por supuesto, puedan tener. Esa clase sí tiene mucho que perder: sus fabulosos beneficios.
Es por eso, porque la arquitectura global del capitalismo sigue siendo tremendamente injusta, que el socialismo se avizora como una alternativa. ¡Por supuesto que, al lado del desastre monumental de esta sociedad que condena a la miseria a tantos seres humanos mientras reboza riqueza y lujos irritantes, el socialismo continúa siendo una esperanza!
Sin embargo, ante esa cerrazón que se advierte hoy en las luchas transformadoras, no encontrándose un proyecto claro que movilice a la gente- moviliza más un pastor evangélico o un cantante de moda que una consigna revolucionaria- puede abrirse la pregunta respecto a si ese ideario socialista sigue siendo vigente. La cuestión es: ¿por qué no lo sería? Las causas que dieron lugar a las primeras manifestaciones anticapitalistas en la naciente industria europea- el anarquismo de fines del siglo XVIII- llevando luego a los primeros planteos de socialismo utópico- Robert Owen, Charles Fourier, Henri de Saint-Simon, Flora Tristán- y posteriormente al socialismo científico de Marx y Engels, con modificaciones dado los vuelcos habidos en estos dos siglos, no cambiaron en lo sustancial. El mundo sigue girando en torno a esos dos polos enfrentados: propietarios de los medios de producción y trabajadores asalariados. A ello se articulan todas las otras contradicciones: patriarcado, racismo, imperialismo, colonialismo, heteronormatividad, ecocidio. El socialismo ha sido, y sigue siendo, un grito de guerra para establecer una nueva sociedad, en la cual se podrían eliminar conjuntamente todas esas injusticias.
Sucede que el capitalismo que inspiró las más profundas reflexiones por parte de sus grandes teóricos en la segunda mitad del siglo XIX, hoy, entrado el XXI, abre interrogantes. Su esquema básico de explotación se mantiene: extracción de plusvalía a la clase trabajadora y acumulación siempre creciente del capital. Pero en todos estos años transcurridos, con lo que el sistema ha aprendido y se ha fortalecido, se presentan nuevos retos al intentar demolerlo para edificar algo superador. El capitalismo actual obliga a reformularnos nuevas preguntas, porque estamos ante nuevos problemas.
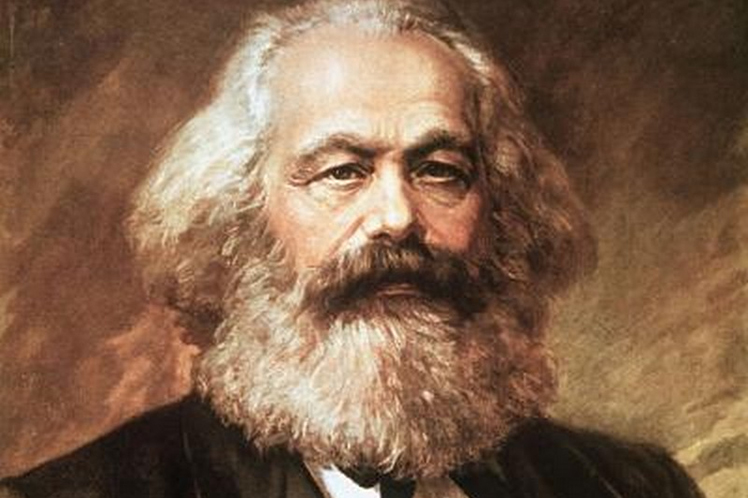
¿Quién constituye hoy el sujeto de la posible revolución? La visión clásica nos presenta una clase obrera industrial, de suyo urbana, enfrentadas a empresarios industriales. Eso ha ido cambiando. El mismo Marx, ya en su senectud, consideró que existían otros sujetos con potencial revolucionario, tales como los movimientos campesinos. De ahí que, con gran intuición, comenzó a seguir los acontecimientos de la Rusia zarista de las últimas décadas del siglo XIX- y estudió en forma autodidacta la lengua rusa, para poder leer de primera mano materiales que presentaban la situación-. De hecho no se equivocó, porque justamente allí, en un país eminentemente agrario, mucho más atrasado comparativamente con la Inglaterra decimonónica, ya gran potencia industrial, tuvo lugar la primera revolución socialista de la historia.
Más aún: todos los procesos revolucionarios ocurridos en el siglo XX tuvieron lugar en países poco o casi nada desarrollados industrialmente, con gran presencia campesina: Rusia, China, Cuba, Vietnam, Corea, Laos, Nicaragua. Junto a ello, el actual desenvolvimiento del capitalismo hace que buena parte de lo que se ha dado en llamar Tercer Mundo, presente países con poca industria, a veces con altas tasas de desempleo, con composiciones sociales donde lo rural tiene un destacado peso. Todo ello lleva a reconsiderar cómo trabajar políticamente con miras a propiciar la revolución socialista, ante lo cual Fidel Castro se preguntaba: “¿Puede sostenerse, hoy por hoy, la existencia de una clase obrera en ascenso, sobre la que caería la hermosa tarea de hacer parir una nueva sociedad? ¿No alcanzan los datos económicos para comprender que esta clase obrera- en el sentido marxista del término- tiende a desaparecer, para ceder su sitio a otro sector social? ¿No será ese innumerable conjunto de marginados y desempleados cada vez más lejos del circuito económico, hundiéndose cada día más en la miseria, el llamado a convertirse en la nueva clase revolucionaria?”
La idea de socialismo, contrario a la difundida idea perversa y malintencionada que lo une a pobreza, se emparenta con desarrollo, creación de mucha riqueza, avance científico-técnico. Es ahí donde surge la pregunta: ¿cómo puede esa enorme masa humana cercana a la miseria construir alternativas socialistas? Atilio Borón, refiriéndose a la experiencia latinoamericana, refiere que [el esquema capitalista neoliberal] “precipitó el surgimiento de nuevos actores sociales que modificaron de manera notable el paisaje sociopolítico en varios países. Es el caso de los piqueteros en Argentina; los pequeños agricultores endeudados en México, organizados en el movimiento “El campo no aguanta más”; el fortalecimiento de los sectores indígenas en Bolivia y Ecuador. Habría que añadir a los jóvenes privados de futuro por un modelo económico que los condena a su suerte. En fin, el neoliberalismo dio paso a la aparición de un voluminoso subproletariado que Frei Betto ha denominado “pobretariado” del cual hacen parte desempleados, subempleados y trabajadores precarizados e informales.” La respuesta sería: ¿y por qué no podría? Pero ahí surge el problema: las poblaciones están cada vez más golpeadas por el sistema, y por tanto desorganizadas, violentadas, atemorizadas. Cabe entonces, con corrección, la propuesta denominación de “pobretariado”. De todos modos, nada de esta pobreza y atraso comparativo con las islas de esplendor capitalista indica taxativamente que de esa situación de postración no pueda surgir una alternativa socialista. ¿No fue acaso eso lo que sucedió en todas las experiencias socialistas ya mencionadas, incluyendo ahí además los procesos africanos (Angola, Benín, Mozambique, Etiopía, Congo, Somalia, Madagascar) o árabes (Iraq, Libia, Egipto, Argelia, Yemen del Sur)?
Aun partiendo de esas condiciones de precariedad, el socialismo es posible. ¿Por qué no? Hay que afirmarlo rotundamente, incluso para darnos ánimos a nosotros mismos, porque nada indica que con una planificación económica socialista y un verdadero Estado basado en la democracia directa de poder popular, aun partiendo desde muy abajo, no se pueda construir una sociedad más justa. Cuba, al momento de la revolución, era una paradisíaca isla caribeña convertida en el casino y lupanar para estadounidenses. Con décadas de revolución socialista, pese a lo que pueda malinformar la prensa capitalista (la gente “huye” de la dictadura de la isla, mientras que de los empobrecidos países latinoamericanos “migra”), la nación socialista tiene excelentes índices socioeconómicos, en muchos casos iguales o superiores a potencias imperialistas, siendo el único país del Sur global que pudo desarrollar una vacuna contra el COVID-19.
El socialismo sin dudas es posible; es decir, una organización social no basada en el lucro empresarial, sino en la auténtica equidad distributiva de la riqueza generada por el trabajo. Socialismo no es sinónimo de paraíso; el único paraíso posible es el paraíso perdido, porque las relaciones humanas nunca están libres de tensiones, de conflictos y desavenencias. Pero una organización más horizontal sin odiosas jerarquías sí es factible. ¿No fue eso lo que se logró con todas las experiencias socialistas conocidas? Cierto es- de ahí la necesidad imperiosa de su revisión crítica (constructiva)- que las jerarquías volvieron, y en todas las experiencias socialistas volvemos a encontrarnos con estratificaciones sociales: Nomenklatura versus pueblo llano. ¿Es un destino ineluctable, o qué pasa allí? (Sigue)
rmh/mc




