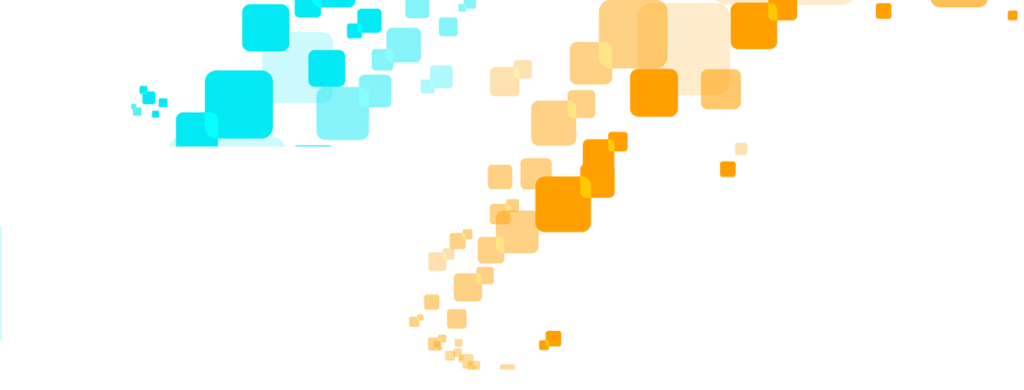Por Guillermo Castro H.
“aquel combate entre la imaginación americana
y el molde trasatlántico…”
José Martí[1]
El Antropoceno ha sido definido desde la cultura Noratlántica, como la época “en la que los humanos y nuestras sociedades nos hemos convertido en una fuerza geofísica global”.[2] Esa era es tipificada mediante indicadores como el nivel de acidificación de los océanos, la disponibilidad de agua fresca, la presencia de nuevos elementos contaminantes (plástico, compuestos químicos, material radioactivo, Organismos Genéticamente Modificados), la degradación de los suelos, el colapso de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. [3]
A esto cabría agregar, en lo sociocultural una serie de expresiones en el mundo académico. Así, la filósofa polaca Ewa Bińczyk, advierte que la irrupción del Antropoceno en la academia ha generado preocupaciones como las del riesgo de perder el futuro; la irreversibilidad de los cambios en curso y “la dimensión escatológica del debate” que actúa “como una advertencia y un catalizador del cambio político.” [4]

Desde una perspectiva cercana, el historiador francés Jean Baptiste Fressoz cuestiona a quienes han propuesto una historia del Antropoceno según la cual desde 1800, y más intensamente desde 1945, la humanidad, considerada como un todo indiferenciado, ha alterado inadvertidamente el sistema terrestre a través del crecimiento demográfico y el desarrollo económico, ambos respaldados por un uso exponencial de combustibles fósiles. Afortunadamente, a finales del siglo XX, al borde de un desastre global, un pequeño grupo de científicos del sistema Tierra nos ha abierto los ojos al peligro. [5]
De este modo, al distinguir “entre un pasado ciego y un presente en camino hacia la iluminación”, el Antropoceno “bien podría ser una de las últimas reencarnaciones del discurso del progreso, que reformula la teleología de la humanidad tornándose reflexiva como agente geológico.” Sin embargo, añade, el problema “con cualquier narrativa profética centrada en una repentina conciencia ecológica es que, al borrar la reflexividad de las sociedades pasadas, tiende a despolitizar la larga historia de destrucción ambiental”. Y esto, al propio tiempo, “al concentrarse en nuestra propia reflexividad, tiende a naturalizar nuestra preocupación ecológica,” desconociendo las múltiples advertencias sobre la formación de los problemas que enfrentamos hoy desde fines del siglo XVIII y principios del XIX. A partir de allí, nos dice, si bien sería una proyección modernista caracterizar a las sociedades del Antropoceno temprano como “verdes”, a la inversa sería indulgente juzgar nuestras preocupaciones ambientales actuales y nuestras categorías teóricas (ecosistema, biodiversidad, calentamiento global, ciclos biogeoquímicos, etc.) como las únicas maneras de ser “ambientalmente conscientes”.
Una visión así renovada, sin embargo, aún debería integrar al Antropoceno en el período mayor de la historia de nuestra especie, que toma forma y se expande hasta ser visto como una etapa nueva en la historia del sistema Tierra, humanos incluidos.
Eso implica una referencia obligada a nuestra América, si atendemos a lo que nos dijeron años atrás el peruano Aníbal Quijano y el norteamericano Immanuel Wallerstein, para quienes el moderno sistema mundial nació a lo largo del siglo XVI. América -como entidad geosocial- nació a lo largo del siglo XVI.
La creación de esta entidad geosocial, América, fue el acto constitutivo del moderno sistema mundial. América no se incorporó en una ya existente economía-mundo capitalista. Una economía-mundo capitalista no hubiera tenido lugar sin América.[6]
En el marco de este mercado mundial vino a ser establecida una estructura desigual y combinada de desarrollo del capitalismo a escala planetaria. Su primera forma de organización desde el siglo XVII fue la de un sistema colonial, sustentado en una “economía de rapiña” que nos legó una secuela ascendente de degradadación de suelos y aguas, expropiaciones masivas, colapso de ecosistemas y expansión de los conflictos socioambientales.[7]
Para la segunda mitad del siglo XX, aquel sistema colonial fue transformado en el internacional- interestatal en realidad- que conocemos hoy, con un mercado mundial dolarizado. Esto contribuyó a generar un conflicto en expansión entre la demanda económica de un crecimiento sostenido y la de la sostenibilidad del desarrollo humano a partir de la interacción entre sus dimensiones económicas, sociales y ambientales. Este conflicto subyace, por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ONU, 2015), que expresan el máximo alcance de la racionalidad posible en el moderno sistema mundial en su fase contemporánea de desarrollo histórico, que incluye el deterioro de la geocultura liberal que lo sustenta.
De ese deterioro hace parte el hecho de que, más allá de los debates que provoca al interior de la geología, el Antropoceno se ha visto constituido en una categoría histórica que designa la transición hacia un nuevo sistema Tierra. Dado que esa transición continuará con o sin la presencia de los humanos, el Antropoceno constituye el ámbito histórico en el cual la sostenibilidad del desarrollo de la especie humana, en lo biológico como en lo social y cultural, se ha convertido en el problema que definirá nuestro futuro en el planeta que habitamos y transformamos.
Esto hace especialmente importante velar por la universalidad en el abordaje de los problemas que nos plantea el Antropoceno. En lo que hace a la discusión de estos problemas en el mundo Noratlántico, si bien la mayor parte de las ciencias naturales de nuestro tiempo tienden a abordar de manera espontánea desde una perspectiva dialéctica los problemas de la relación entre el Sistema Tierra y el Antropoceno en el plano de los hechos naturales, en lo social predomina una perspectiva propia del positivismo propio del siglo XIX, que considera lo social como una entidad separada de la naturaleza y enfrentada con ella. Así, el sentido común de la geocultura liberal no está en capacidad de incorporar el hecho de que cuando se ve que la intervención humana en la Naturaleza acelera, cambia o detiene la obra de ésta, y que toda la Historia es solamente la narración del trabajo de ajuste, y los combates, entre la Naturaleza extrahumana y la Naturaleza humana, parecen pueriles esas generalizaciones pretenciosas, derivadas de leyes absolutas naturales, cuya aplicación soporta constantemente la influencia de agentes inesperados y relativos.[8]
En efecto, aprender a trabajar con la naturaleza, y ya no contra ella, no se reduce a la mera innovación tecnológica. Por el contrario, demanda pasar de una economía lineal a otra espiral; de una visión ecológica de conservación a una de ecología política que vincule el cambio social al cambio ambiental, y de una cultura del crecimiento sostenido a otra de sostenibilidad del desarrollo de nuestra propia especie.
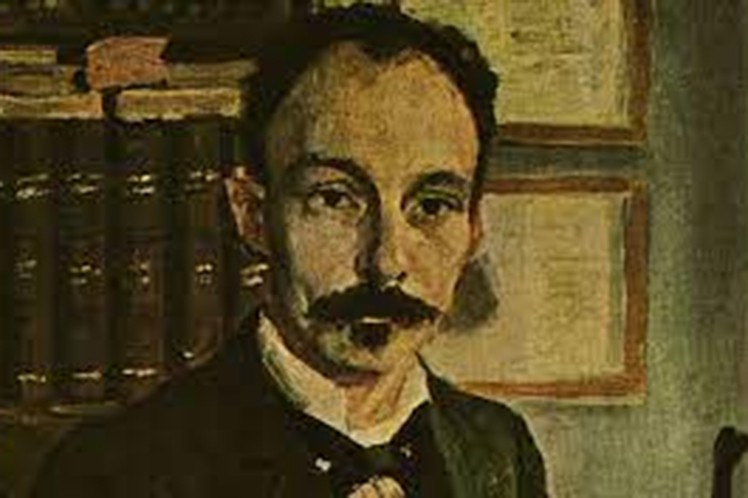
Leyendo al cubano Martí a fines del siglo XIX, como al argentino Bergoglio en su calidad de papa Francisco a comienzos del XXI, vemos renovarse así la lucha entre el molde trasatlántico y la imaginación americana- por no hablar de la del Sur Global- en esta etapa de la historia de los humanos. De nosotros no viene el impulso de injertar en nuestras repúblicas el mundo, siempre que el tronco sea del de nuestras repúblicas, y de paso abrir camino a que los políticos nacionales reemplacen a los políticos exóticos, y que calle “el pedante vencido”, porque “no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas.” [9]
Desde ese libre ejercicio de nuestra propia imaginación nos viene entender que si deseamos un ambiente distinto, deberemos crear sociedades que sean diferentes por su capacidad para generar la prosperidad equitativa y democrática, que haga posible la sustentabilidad del desarrollo humano. De allí, también, habrá de venirnos nuestra capacidad para identificar la diferencia a que aspiramos, y los medios para construirla, en diálogo y colaboración con todos los pueblos del mundo que compartimos, y que de alguna manera nació de nosotros.
rmh/gch
[1] José Martí, “Rafael Pombo”. Colombia, s.f. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. “Rafael Pombo”. Colombia, s.f. VII, 408
[2] Will Steffen, Paul J. Crutzen and John R. McNeill (2007): “The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?”Ambio Vol. 36, No. 8, December 2007 Royal Swedish Academy of Sciences 2007 615 https://www.researchgate.net/publication/5610815_The_Anthropocene_Are_Humans_Now_Overwhelming_the_Great_Forces_of_Nature
[3] Para ampliar esta perspectiva, por ejemplo, https://es.wikipedia.org/wiki/Holoceno nos acerca a la ubicación del Antropoceno como fase culminante de los últimos 10 mil años de desarrollo de la especie humana, a partir del fin de la última era glacial.
[4] Ewa Bińczyk (2019): “The most unique discussion of the 21st century? The debate on the Anthropocene pictured in seven points.” The Anthropocene Review, 2019, Vol. 6 (1-2) 3–18
[5] Jean-Baptiste Fressoz (2014) “Perdiendo la Tierra a sabiendas. Seis gramáticas ambientales en torno al 1800”
https://www.academia.edu/1959674/_Loosing_the_earth_knowingly_Six_environmental_grammars_around_1800_in_Hamilton_Gemenne_and_Bonneuil_The_Anthropocene_and_the_global_environmental_crisis_Routledge_2014
[6] Aníbal Quijano, Immanuel Wallerstein: “La Americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial”, 1992
[7] Brunhes, Jean (1910): “Facts of Destructive Exploitation: Plant and Animal Devastation, Mineral Exploitation.” Human Geography, an Attempt at a Positive Classification, Principles and Examples. Rand McNally & Company, Chicago New York, 1920: 330-410.
[8] Artículos varios: “Serie de artículos para La América”. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. XXIII, 44.
[9] Martí, José “Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. Ibid, VI, 18.