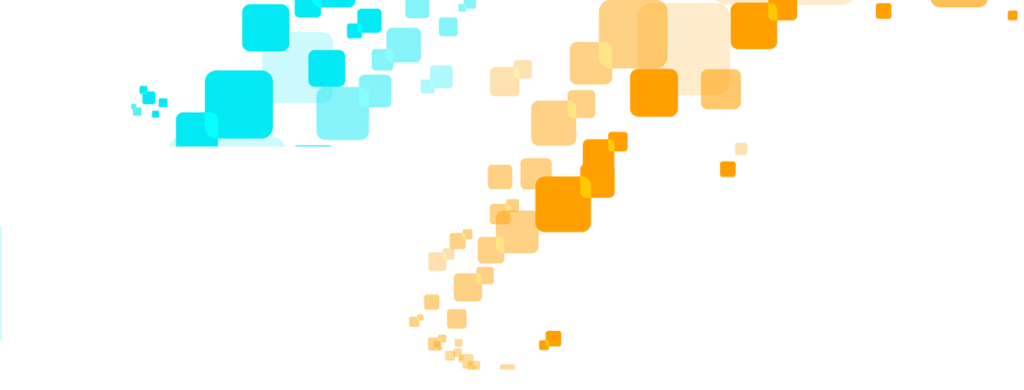El engaño de Montevideo
La VII Conferencia Panamericana, del 3 al 26 de diciembre de 1933. El imperialismo norteamericano diseñó nuevas formas de injerencia, presiones, amenazas e intervención. La Enmienda Platt envejece y no es imprescindible la intervención directa, Washington anunció un supuesto «nuevo trato» incumplido con América Latina y el Caribe.
Por Gustavo Robreño Dolz
La llegada a la Casa Blanca del gobierno del Partido Demócrata, encabezado por Franklin D. Roosevelt, marcó sin dudas el inicio de algunos cambios en la perspectiva de la política exterior imperial de Estados Unidos y particularmente hacia su conocido «patio trasero» de América Latina y el Caribe donde, sin alterar la esencia hegemónica y de dominación, el estado yanqui se sentía necesitado de reajustes de imagen y retórica que, entre otras cosas, mostraran una cierta coherencia con los demás aspectos de su política exterior concernientes a las otras regiones del mundo.
Tener en cuenta que el «gran país del norte» estaba aún saliendo de la grave crisis económica del 29, conmovido por nutridas movilizaciones sociales y sindicales y pagando el precio del desastre republicano, que llevó a Roosevelt al gobierno y lo eligió en cuatro comicios presidenciales consecutivos.

Fue en este contexto que tuvo lugar la VII Conferencia Internacional Americana, esta vez en Montevideo, Uruguay, a la que debían concurrir todas las que en esos momentos eran repúblicas independientes de la región y debía dar continuidad a la VI Conferencia celebrada en La Habana en 1928, a la que concurrió el mandatario yanqui de entonces, Calvin Coolidge, haciéndose acompañar de una poderosa escuadra naval amenazante.
En aquella ocasión, la presencia de Coolidge se interpretó como un espaldarazo de apoyo al sangriento Gerardo Machado, quién ya había anunciado su «prórroga de poderes» y todo lo que ello significó en luto, destrucción y crimen para el pueblo cubano sojuzgado.
Esta vez en Montevideo el propósito imperial seguía siendo mantener fuera del debate cualquier alusión a las intervenciones militares de Estados Unidos en el continente- que ya para esa fecha habían sido numerosas-, lo cual lograron en la Conferencia anterior, y aprovechar la ocasión para exponer la llamada «política del nuevo trato» o del «buen vecino» que el secretario de Estado, Cordell Hull, presentaría como novedad y obsequio de Washington a los presentes.
Curiosamente, este secretario había participado como militar en el territorio de Cuba durante la intervención de su país en los finales de la guerra de independencia cubana de 1895.
En cuanto a Cuba, hay que señalar que el «gobierno de los 100 días» padecía un aislamiento diplomático que los yanquis habían logrado imponerle no solo en el continente, sino en sentido general en todo el mundo, con la excepción de España. En nuestra región, solo México, Perú, Panamá y el propio Uruguay mantenían las relaciones con Cuba, aunque en el transcurso de la conferencia otros pequeños países como Haití, El Salvador y Ecuador acompañaron a la Mayor de las Antillas en su combate antintervencionista, que incluyó la derrota de una moción yanqui encaminada una vez más a obtener un «acuerdo de libre comercio» que los favoreciera solapadamente y colocara un yugo más a la cadena.
Sobre la composición de la delegación cubana es necesario hablar, sobre todo porque su jefe, el doctor Ángel Alberto Giraudy- entonces secretario de trabajo-, tuvo una brillante, firme y patriótica actuación mediante valientes y precisas intervenciones de contenido antintervencionista que no tenían precedentes en la diplomacia cubana. Inicialmente la delegación iba a ser encabezada por Manuel Márquez Sterling, pero este alegó razones de enfermedad nunca bien claras. Según analistas de la época, la designación de Giraudy a tan importante responsabilidad fue favorecida porque en esos momentos en el seno del gobierno se produjo temporalmente una correlación favorable a las fuerzas de izquierda y el doctor Giraudy, cercano a Antonio Guiteras Holmes, estaba en ese ámbito.
En definitiva, la agenda de la Conferencia llevaría ocho Acuerdos y su Acta Final. De ellos, el más importante y polémico, alrededor del cual ya eran previsibles las discusiones más sustanciales, era la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados y, dentro de esta, los Artículos 8vo. y 11mo. que se relacionaban directamente con la autodeterminación y la no intervención, así como con la inviolabilidad territorial.
La delegación de Estados Unidos votó finalmente a favor de la Convención pero le añadió extensa intervención expresando sus reservas, lo cual sembró dudas que- a la larga- la vida y la historia se encargaron de confirmar.
Toda la supuesta adhesión del imperialismo norteamericano a los principios contenidos en la Convención aprobada por unanimidad no fue más que una farsa, un montaje para las galerías, un engaño.

Nada cambió y las intervenciones militares directas en América Latina y el Caribe por parte de las fuerzas norteamericanas o de las mercenarias organizadas y financiadas por ese gobierno siguieron teniendo lugar. Sus presiones, amenazas e interferencias siguen vigentes y pudiera afirmarse que son incluso aún más graves y desfachatadas, como el bloqueo de más de 60 años contra Cuba; la Ley Helms-Burton; la inclusión de Cuba en la lista espuria de países terroristas; las sanciones unilaterales contra Venezuela y Nicaragua y la permanente conspiración contra los gobiernos de América Latina y el Caribe que no sigan sus dictados: el engaño de Montevideo está aún presente y se aproxima al centenario.
rmh/grd
Bibliografía:
-Actas y antecedentes de la VII Conferencia Internacional Americana, Montevideo, Índice General, 1933.
-Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1933, Vol 5.
-The American Republics, Departament of State. Printing Office, Washington, 1952
-Historia de la Enmienda Platt, Una interpretación de la realidad cubana, Cultural S.A-. La Habana, 1935, de Emilio Roig de Leuchsenring.
-Proceso Histórico de la Enmienda Platt (1897-1934), 1941, Imprenta El Siglo XX, La Habana, de Manuel Márquez Sterling.
-La Revolución del 33, Editorial de Ciencias Sociales, 1978, tres tomos, de Leonel Soto.