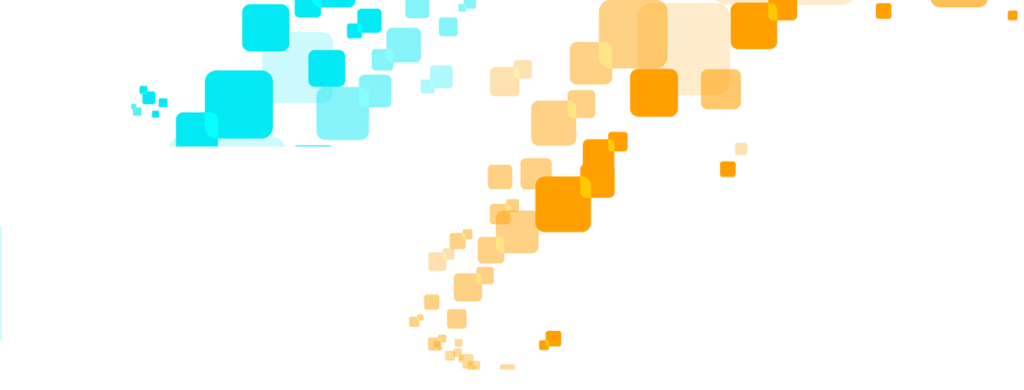Por Frei Betto
La forma en que el actual gobierno del Estado de Israel ataca a los palestinos en Gaza y Cisjordania, provocando el genocidio de más de 60 mil personas y condenando al resto a la hambruna y el exilio, carece de fundamento en la Torá y en el Antiguo Testamento.
La narrativa bíblica revela un aspecto profundamente humano y espiritual de la formación del pueblo hebreo: la conciencia de que su propia historia estuvo marcada por la experiencia de acoger a extranjeros. Desde los primeros patriarcas hasta la consolidación de Israel como nación, los hebreos vivieron como extranjeros en tierras extranjeras, sujetos a la hospitalidad o al rechazo de los pueblos entre los que vivían. Esta memoria colectiva de vulnerabilidad se convirtió en el fundamento moral y teológico de su relación con el «ger», el extranjero, dentro de sus fronteras.

La Ley Mosaica y los profetas nos recordaron con insistencia que el trato justo y compasivo a los extranjeros no era un mero acto de generosidad, sino un mandamiento divino. Dios, quien liberó a Israel de la opresión de Egipto, exigió que el pueblo reprodujera en sus relaciones sociales el mismo amor y compasión que habían recibido de Él. Así, la acogida del extranjero se convirtió en una expresión concreta de fidelidad a la alianza con Yahvé y un reflejo de Su carácter justo y misericordioso.
La identidad de Israel nace del Éxodo, el paso de la esclavitud a la libertad, y de esta experiencia surge una ética del recuerdo. La Torá nos recuerda repetidamente: «No explotarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto» (Éxodo 22:21; 23:9). Este mandato se repite en Deuteronomio 10:19: «Amarás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto».
Estos pasajes muestran que cuidar al extranjero no es un asunto circunstancial ni meramente político, sino una exigencia espiritual. Las personas que fueron objeto de la compasión divina están llamadas a reproducir ese mismo amor. El recuerdo del sufrimiento y la dependencia de la hospitalidad ajena deben generar empatía, justicia y solidaridad.
Por lo tanto, la Ley Mosaica convierte la hospitalidad en una norma religiosa. El extranjero no debe ser explotado económicamente ni tratado con desprecio. Debe tener acceso a los mismos derechos básicos de protección y subsistencia. Levítico 19:33-34 lo expresa de forma ejemplar: «Cuando un extranjero resida con vosotros en la tierra, no lo oprimiréis. El extranjero será vuestro conciudadano; lo amaréis como a vosotros mismos, porque extranjeros fuisteis en Egipto».
Mucho antes de la codificación de la Ley, la hospitalidad surgió como una virtud primordial entre los patriarcas. Abraham, al recibir a tres visitantes desconocidos en el Roble de Mamre (Génesis 18), les ofreció agua, descanso y comida, sin saber que eran mensajeros divinos. La narración es emblemática por hacer de la bienvenida al extranjero un lugar de encuentro con Dios mismo.
En el contexto cultural del antiguo Oriente, ofrecer albergue y alimento a los viajeros era un deber sagrado, mientras que negar la hospitalidad se consideraba una grave ofensa moral. En Abraham, esta práctica adquiere importancia teológica. Dios se manifiesta en la alteridad. El extranjero, el desconocido, puede ser portador de la bendición divina.
La Torá sitúa al extranjero en el marco legal de la sociedad israelita. En Levítico, Deuteronomio y Números, el «ger» aparece constantemente asociado con huérfanos y viudas, grupos vulnerables que dependían de la solidaridad comunitaria. El extranjero debía tener derecho a una parte de las cosechas que quedaban en los campos (Levítico 19:9-10), al descanso sabático (Éxodo 20:10) y a una justicia imparcial (Deuteronomio 24:17).
La ley de la cosecha, por ejemplo, exigía a los agricultores que dejaran el grano caído o los bordes del campo accesibles a los extranjeros y a los necesitados. Era una forma de asegurar la subsistencia y preservar la dignidad de quienes no poseían tierras ni recursos propios. Esta disposición demuestra que, a ojos de Dios, los extranjeros no solo debían ser tolerados, sino también integrados en la vida económica y religiosa de la comunidad.
Además, se invitaba a los extranjeros a participar en ciertas celebraciones religiosas, como la Fiesta de los Tabernáculos (Deuteronomio 16:14), símbolo de comunión y gratitud colectiva. Se les incluía en la adoración del mismo Dios, como parte de la comunidad de la alianza, incluso si no eran étnicamente israelitas.
Cuando Israel se desvió de este ideal y cayó en la opresión y el exclusivismo, los profetas alzaron la voz. Jeremías, Ezequiel, Isaías y Malaquías denunciaron el desprecio hacia los extranjeros como signo de corrupción moral e infidelidad a la alianza. Jeremías 7:6 advierte: “Si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, entonces os dejaré vivir en este lugar”.
Para los profetas, la injusticia social, incluyendo el trato discriminatorio a los extranjeros, se consideraba una ofensa directa a Dios. La fe auténtica no puede coexistir con la exclusión.
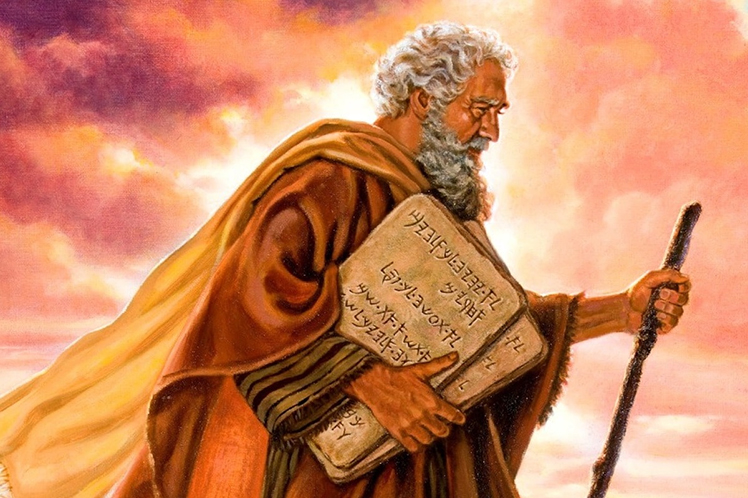
El Dios del Antiguo Testamento no es tribal ni parcial. Se presenta como el Creador de todos los pueblos y Juez de toda la tierra. Su justicia es universal y su misericordia trasciende las fronteras étnicas o culturales. El prejuicio, la discriminación y la exclusión contradicen el carácter mismo de Dios.
El extranjero, desde una perspectiva bíblica, es una oportunidad para ejercitar el amor, la humildad y la fe. La apertura a los demás es una señal de confianza en Dios, no una amenaza. Una comunidad que acoge a los diferentes refleja la presencia divina; una que los rechaza se distancia de la alianza.
La exigencia divina de respeto y aceptación de los extranjeros anticipa el ideal que más tarde se convertiría en el centro del mensaje de Cristo: el amor al prójimo sin distinción. Así, el Antiguo Testamento no es un texto de aislamiento étnico, sino de inclusión ética. Enseña que al verdadero pueblo de Dios no se le reconoce por las fronteras, sino por la compasión y la justicia.
Acoger a los extranjeros en la tradición bíblica es más que un gesto de bondad: es un mandamiento que expresa la naturaleza misma de Dios y la vocación moral de Israel. El pueblo que conoció el dolor de la opresión fue llamado a ser un signo de misericordia y justicia en el mundo.
En la raíz de la fe hebrea se encuentra el recordatorio de que todos somos, en cierto sentido, extranjeros, peregrinos en la tierra de Dios. El mandamiento de amar al extranjero, por lo tanto, es también una invitación a la humildad: a reconocer en los demás, incluso en los diferentes, el reflejo de la imagen divina. En tiempos de nuevas fronteras y viejos prejuicios, esta antigua sabiduría sigue resonando como palabra viva y necesaria: «El Señor ama al extranjero, dándole pan y ropa; por tanto, ame al extranjero» (Deuteronomio 10:18-19).
En el caso del territorio donde hoy se encuentran los habitantes judíos del Estado de Israel y las comunidades palestinas de Gaza y Cisjordania, los extranjeros son, en sentido estricto, los israelíes. Mucho antes de su invasión, desde el siglo XIII a. C., como se describe en el Libro de Josué, la región estaba habitada por pueblos semitas. Los palestinos actuales son descendientes de los cananeos y los filisteos, pueblos semitas que habitaron allí desde tiempos remotos.
rmh/fb