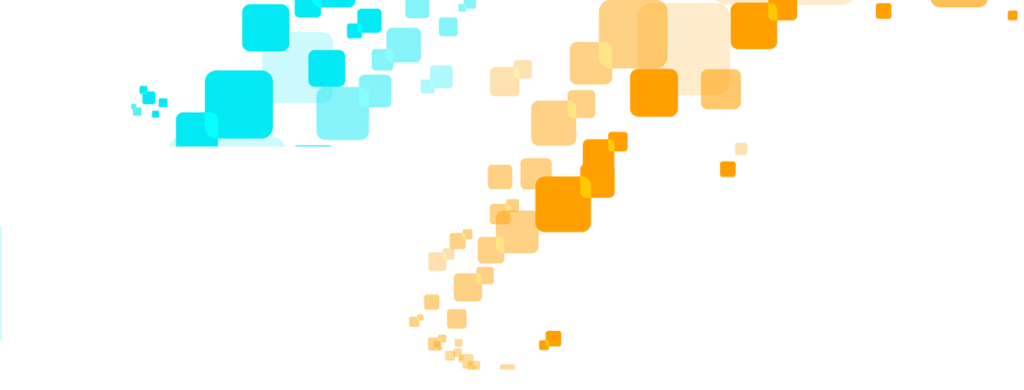Por Frei Betto
El mismo 11 de septiembre de 2025, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Bolsonaro y a su organización criminal, el ministro Edson Fachin homologó un plan de trabajo para la creación del Parque Nacional Tanuru. Ubicado en la frontera entre el estado de Rondônia, en Brasil, y Bolivia, el territorio abarca aproximadamente ocho mil hectáreas.
El último representante del pueblo Tanuru, conocido como el «Indio del Hoyo», allí vivió aislado durante 26 años. Según el ministro, la decisión es «una reparación por la violencia y la vulnerabilidad históricas que han sufrido los pueblos originarios de Brasil».

El pueblo Tanuru fue aniquilado debido al genocidio perpetrado por el latifundio al talar bosques y exterminar a los indígenas para expandir sus pastos. Solo sobrevivió un individuo. Lo llamaron Tanuru. Murió en agosto de 2022, después de adornarse con un tocado y acostarse en su hamaca.
Su nombre resuena como un susurro del viento o el sonido de un río que nunca deja de fluir. Tanuru, un indígena aislado y solitario, sobreviviente de tiempos en que su pueblo, numeroso, se resistía al contacto. No le quedaban hermanos ni aldea. El bosque entero era su hogar y el cielo su techo.
En su soledad, había una libertad que pocos pueden concebir. Lo que para nosotros, los habitantes de la ciudad, parece un aislamiento insoportable, para él era comunión con los árboles, los ríos y los animales. Cada gesto de Tanuru llevaba la memoria invisible de su pueblo, el último hilo de una tradición que resistió sin necesidad de testigos.
Tanuru despertaba con el amanecer. En seguida, salía en busca de sustento. Sus trampas eran ingeniosas, fruto de siglos de conocimiento ancestral. Con pequeños palos de madera, construía cercos sencillos para capturar pequeños animales. A veces, cavaba trampas en el suelo del bosque. Otras veces, buscaba raíces y frutos. Ningún alimento le llegaba por casualidad: cada elección revelaba un antiguo pacto con la tierra.
Cuando cazaba, no lo hacía por placer, sino por necesidad. El animal muerto recibía un gesto de respeto y la carne se usaba con moderación. Al recolectar frutas, nunca agotaba un árbol; dejaba suficiente para que las aves y otros animales compartieran. En su práctica silenciosa y solitaria, Tanuru enseñaba una ética del compartir, una ecología del corazón.
Muchos dirían que Tanuru era infeliz por vivir sin compañía y por repeler, con sus flechas, cualquier aproximación de extraños. Bueno, eso sería mirar el mundo con los ojos del prejuicio. Para Tanuru, la soledad era un espacio pleno, nunca un vacío. No necesitaba espejos humanos que confirmaran su existencia. Sabía que estaba vivo porque sentía el viento en la piel, oía los susurros del bosque y, cada noche, contemplaba el crepitar del fuego que encendía pacientemente para preparar su comida.
Había una misteriosa alegría en no tener que dar explicaciones. Bailaba cuando quería desconectar, cantaba cuando el recuerdo le traía una canción antigua. Su música no estaba destinada al oído externo, sino al propio bosque, que lo acogió como una madre. Era una felicidad que no dependía de la aprobación ajena, sino de la simple experiencia de existir en armonía.

Un indígena aislado no acumula. No construye cercas, no mide su vida en posesiones. Su tesoro reside en el conocimiento de las plantas, en la memoria de los senderos, en la lectura atenta de las señales de la lluvia y la luna. Tanuru atesoraba en su interior el conocimiento de muchas generaciones, aunque fuera el último en expresarlo sin que nadie lo oyera.
Quizás su mayor virtud fuera su humildad ante el mundo natural. No se colocaba por encima de los ríos ni de los árboles; se sentía parte de un organismo mayor, como la hoja también es un árbol. Esta percepción, poco común entre nosotros, hizo de su vida una oración constante.
No se apresuraba. Esperaba a que la fruta madurara, a que apareciera la presa, a que la noche cubriera el cielo de brillantes constelaciones. El tiempo del bosque no es el tiempo de los relojes, sino el tiempo del aliento del mundo.
Tanuru nunca supo que se había convertido en un símbolo. Para el mundo exterior, era el «indio del hoyo», el último de su etnia, observado desde lejos por académicos y documentalistas indígenas. Para él, esto no importaba. No vivía para ser visto. Su mera existencia ya era una forma de resistencia, un recordatorio de que no todo tiene por qué incorporarse a la lógica de la sociedad de consumo.
Los misteriosos agujeros que su pueblo cavó (se han encontrado mil 300), ya sea para esconderse, cazar o adorar a los espíritus del bosque, son también una metáfora de su vida, un refugio en la inmensidad del bosque. Allí, tumbado, se recogía como si regresara al seno de la tierra. Con cada nueva excavación renovaba su pacto con lo invisible, con la ancestralidad que lo sustentaba.
Tanuru era, paradójicamente, el más libre y vulnerable de los hombres. No tenía armas contra el avance de la frontera agrícola, las motosierras que abrían claros y los virus invisibles que podían diezmarlo. Su libertad era absoluta: no dependía de un salario ni de un jefe, ni conocía el peso de las deudas. Vivía de lo que la tierra le daba y le correspondía con respeto.
En su soledad, Tanuru reveló que la vida puede bastarse a sí misma. No es necesario cercar ni acumular para existir plenamente. Su felicidad solitaria nos desafía. Quizás lo que llamamos progreso sea, en gran parte, pérdida.
De noche, cuando el fuego iluminaba su delgada figura, Tanuru conversaba con las estrellas. Sus canciones, preservadas de la memoria ancestral, resonaban como plegarias. No había público, ningún testigo humano. Pero el bosque escuchaba. El viento llevaba su canción lejos, como devolviendo al universo la voz de un pueblo extinto.
Esta canción invisible era una ofrenda. Prueba de que la humanidad no se define solo por la multitud, sino también por el individuo capaz de sostener en solitario toda una tradición.
Tanuru era la imagen de la dignidad indígena llevada al extremo. No por elección, sino por destino. Vivía solo, y sin embargo, alcanzó una rara forma de felicidad, imposible de traducir a nuestros términos urbanos. Su mundo, pequeño en apariencia, era vasto en esencia.
Cuando pensamos en él, podemos sentir lástima. Pero es probable que, al observarnos, fuera él quien se compadeciera de nosotros, que vivimos constantemente rodeados de ruido, prisioneros de la prisa, incapaces de oír el simple aleteo de un pájaro.
Tanuru es un recordatorio viviente de que la felicidad no reside en la posesión ni en la cantidad, sino en la comunión silenciosa con lo existente. Nos enseña, sin dirigirnos la palabra, que estar solo también puede ser una forma de ser muchos y estar completos.
rmh/fb