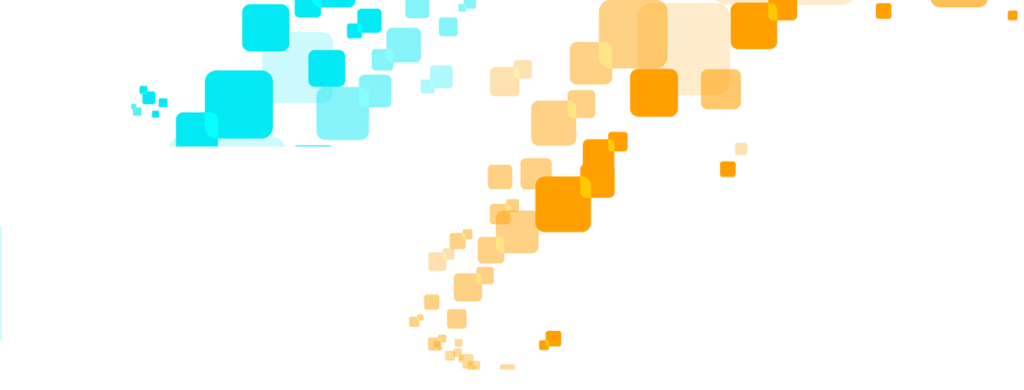(En un mundo que derrocha cada día más alimentos)
Por Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza *
Para Firmas Selectas de Prensa Latina
Desde años se promete mucho y se cumple poco. El hambre cero se sigue posponiendo y el panorama para la próxima década no es halagüeño. Sin embargo, un tercio de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano se pierde o desperdicia anualmente. La brecha riqueza-pobreza se agudiza, la sociedad planetaria se polariza y los seres humanos insuficientemente nutridos llegan casi a los tres mil 690 millones, es decir uno de cada diez habitantes del planeta Tierra padece hambre.

Hace cinco años las Naciones Unidas se habían propuesto terminar con este flagelo en el 2030. El horizonte se estira, las apuestas se alejan. La situación internacional, lejos de mejorar, empeora. En el último quinquenio en lugar de reducirse las cifras- 60 millones más de personas engrosaron las filas de los desheredados de la Tierra.
Cinco de las organizaciones onusianas publicaron, en la segunda semana de julio, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html). El planeta sigue grave. Y el COVID-19 no mejora las cosas sumando, según estimaciones, 130 millones adicionales a la categoría de insuficientemente alimentados.
Derecho humano esencial
Tal como lo define el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en su documento de mayo de 1999: “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medidas para obtenerla”(https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12)

Tres años antes, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en Roma, se había acordado dar un contenido más concreto y operacional a dicho derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y consagrado 18 años más tarde en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el 2000 la Comisión de DDHH de la ONU estableció el mandato de Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Y tres años después, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental que elaboró en 2004 las Directrices Voluntarias en apoyo a la Realización Progresiva del Derecho de una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.
En síntesis, se trata de recomendaciones que los Estados deben cumplir, coherentes con el artículo 11 del Pacto Internacional.
Los expertos en el tema subrayan tres componentes esenciales para asegurar el ejercicio de ese derecho en todo el planeta:
1) La disponibilidad de los alimentos, ya sea mediante la producción directa (agricultura, ganadería, etc.) o bien a través de la adquisición de estos en tiendas y mercados.
2) La accesibilidad, que implica asegurar que todo ser humano (incluyendo niños, enfermos, discapacitados o mayores) pueda tener acceso físico o condiciones para obtener o comprar los productos esenciales, sin comprometer, por ello, la satisfacción de ninguna otra necesidad básica: medicamentos, alquiler, gastos escolares, entre otras.
3) Y, como tercer elemento y condición absoluta, asegurarse una alimentación realmente adecuada a las necesidades, libre de sustancias contaminantes y culturalmente adaptada a las costumbres de cada grupo social determinado.
Diagnóstico preocupante
En el último lustro el “hambre aumentó al ritmo del crecimiento de la población mundial”, sostiene un estudio elaborado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional para la Agricultura (FIDA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según su impacto regional, en Asia viven 381 millones de personas mal alimentadas. 250 millones en África y cerca de 48 millones en América Latina y el Caribe. Si de porcentajes se trata, África es el continente más golpeado por este flagelo social y cuenta casi con un 20 % de su población mal alimentada; el 8,3 % en Asia y el 7,4% en América Latina y el Caribe. De mantenerse la actual tendencia, más de la mitad de la población africana sufrirá de hambre crónica en 2030.
El acceso a una alimentación realmente de calidad -incluyendo 2, 300 calorías y 69 gramos de proteínas diarias- constituye ya un sueño de ricos para casi la mitad de la población mundial. Se calcula que los alimentos sanos son cinco veces más caros si se les compara con un régimen a base de carbohidratos, que solo da respuesta a las necesidades energéticas.
Su precio está por encima de la norma de la pobreza internacional (definida en 1.90 dólares diarios por persona). Por otra parte, los países con bajos ingresos consumen más alimentos de base y menos frutas, verduras y carnes que los países de ingresos más altos. Una gran parte de la población mundial no cuenta hoy con el mínimo de 400 gramos -por persona y por día- de frutas y verduras recomendados por la OMS.
Según el informe de las cinco agencias de Naciones Unidas, las niñas y niños se encuentran entre las principales víctimas de esta ilógica realidad mundial. El año pasado, 144 millones de menores de 5 años (21,3% del total de los infantes) padecieron un retraso en el crecimiento; 47 millones (6,9%) sufrieron emaciación, es decir pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal, y 38,3 millones de estos sobrepeso debido a la mala alimentación.
Nubarrones sobre América Latina

Para el continente las previsiones tampoco son alentadoras. Según el informe, la situación actual es peor que en 2015. “Desde entonces nueve millones de personas más viven con hambre”, afectando a un 7,7% de la población total. En perspectiva ese porcentaje llegará a 9,5 en el 2030.
En el nivel subregional, las previsiones para 2030 indican tres puntos de aumento en América Central, llegando casi a los 8 millones de víctimas del hambre. Suramérica superaría, entonces, casi los 36 millones. El Caribe, a pesar de leves avances, no cumplirá con la meta de hambre cero y contaría con 6,6 millones de seres humanos mal alimentados, al finalizar esta década.
También son preocupantes los matices intermedios. Casi un 10 % de la población actual sufre de inseguridad alimentaria grave; es decir personas que por diversas razones no cuentan regularmente con alimentos y pueden llegar a pasar uno o varios días sin comer.
Si se introduce la categoría de “inseguridad alimentaria moderada”, casi un tercio de la población latinoamericana y caribeña, es decir 205 millones de personas, la padecen. Se trata de la incertidumbre sobre la capacidad para obtener alimentos, lo cual las induce a reducir la cantidad, o la calidad, de la comida que consumen.
En cuanto al acceso a una dieta realmente saludable, 104 millones de habitantes de la región no lo logran. El precio de 3,98 dólares por día es el más alto del mundo y 3,3 veces más caro de lo que una persona bajo la línea de la pobreza puede invertir en alimentos.
Derroche criminal
Hipótesis novedosa: el informe concluye afirmando que un cambio global hacia regímenes alimentarios sanos ayudaría, no solo a frenar el hambre, sino también a lograr enormes ahorros en el plano internacional. Ese cambio es posible asegurando que se haga de “manera durable para las personas y el planeta”.
Las organizaciones especializadas de la ONU calculan que este cambio de paradigma (de comida chatarra a alimentos sanos) permitiría compensar casi totalmente los costos de salud resultantes de una mala alimentación (solo en Estados Unidos se calculan en mil 300 billones de dólares), y reducir en tres cuartas partes el valor actual del costo social de las emisiones de efecto invernadero, ligadas a la producción de alimentos, calculado en mil 700 billones de dólares estadounidenses.
Llaman a los gobiernos a integrar la nutrición en sus estrategias agrícolas y a esforzarse en reducir los factores de aumento de los costos en la producción, stock, transporte, distribución y comercialización de alimentos. Y proponen, además, ayudar a los pequeños productores locales a cultivar y vender productos más nutritivos garantizándoles un acceso al mercado.

Recomiendan, asimismo, favorecer el cambio de comportamientos a través de la educación y comunicación e integrar la nutrición en los sistemas de protección social y en las estrategias oficiales de inversiones. Una reflexión esencial en las líneas de acción futura consiste en reducir gastos debidos a la ineficacia, pérdidas y derroches.
La FAO calculaba ya en 2019 que mil 300 millones de toneladas de alimentos para seres humanos, producidos cada año, se pierden o desperdician (http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/). Según la ONG helvética WWF, en Suiza representan 2,8 millones de toneladas. Es decir, se derrochan 330 kilos por persona y por año.
En Francia, al igual que en México, se botan 10 millones de toneladas anuales. En Argentina 16 millones y en Brasil 41 millones de toneladas. La población de Estados Unidos tira a la basura un 30% de los alimentos producidos (unos 400 gramos por día y por persona) en tanto en Europa, como promedio, representan el 20%.
ag/sf